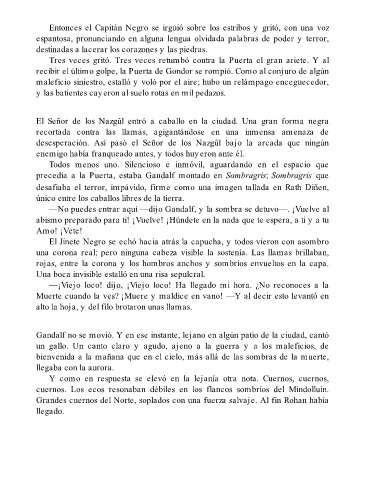Page 923 - El Señor de los Anillos
P. 923
Entonces el Capitán Negro se irguió sobre los estribos y gritó, con una voz
espantosa, pronunciando en alguna lengua olvidada palabras de poder y terror,
destinadas a lacerar los corazones y las piedras.
Tres veces gritó. Tres veces retumbó contra la Puerta el gran ariete. Y al
recibir el último golpe, la Puerta de Gondor se rompió. Como al conjuro de algún
maleficio siniestro, estalló y voló por el aire; hubo un relámpago enceguecedor,
y las batientes cayeron al suelo rotas en mil pedazos.
El Señor de los Nazgûl entró a caballo en la ciudad. Una gran forma negra
recortada contra las llamas, agigantándose en una inmensa amenaza de
desesperación. Así pasó el Señor de los Nazgûl bajo la arcada que ningún
enemigo había franqueado antes, y todos huyeron ante él.
Todos menos uno. Silencioso e inmóvil, aguardando en el espacio que
precedía a la Puerta, estaba Gandalf montado en Sombragris; Sombragris que
desafiaba el terror, impávido, firme como una imagen tallada en Rath Diñen,
único entre los caballos libres de la tierra.
—No puedes entrar aquí —dijo Gandalf, y la sombra se detuvo—. ¡Vuelve al
abismo preparado para ti! ¡Vuelve! ¡Húndete en la nada que te espera, a ti y a tu
Amo! ¡Vete!
El Jinete Negro se echó hacia atrás la capucha, y todos vieron con asombro
una corona real; pero ninguna cabeza visible la sostenía. Las llamas brillaban,
rojas, entre la corona y los hombros anchos y sombríos envueltos en la capa.
Una boca invisible estalló en una risa sepulcral.
—¡Viejo loco! dijo, ¡Viejo loco! Ha llegado mi hora. ¿No reconoces a la
Muerte cuando la ves? ¡Muere y maldice en vano! —Y al decir esto levantó en
alto la hoja, y del filo brotaron unas llamas.
Gandalf no se movió. Y en ese instante, lejano en algún patio de la ciudad, cantó
un gallo. Un canto claro y agudo, ajeno a la guerra y a los maleficios, de
bienvenida a la mañana que en el cielo, más allá de las sombras de la muerte,
llegaba con la aurora.
Y como en respuesta se elevó en la lejanía otra nota. Cuernos, cuernos,
cuernos. Los ecos resonaban débiles en los flancos sombríos del Mindolluin.
Grandes cuernos del Norte, soplados con una fuerza salvaje. Al fin Rohan había
llegado.