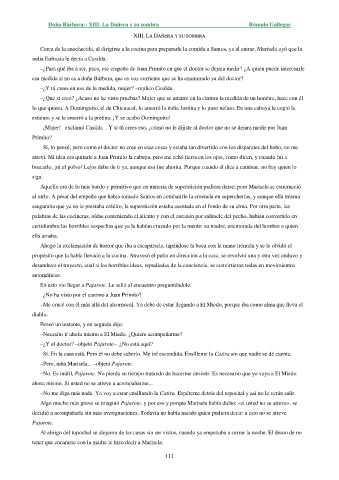Page 111 - Doña Bárbara
P. 111
D Do oñ ña a B Bá ár rb ba ar ra a: :: : X XI II II I. . L La a D Da añ ñe er ra a y y s su u s so om mb br ra a R Ró óm mu ul lo o G Ga al ll le eg go os s
X XI II II I. . L LA A D DA AÑ ÑE ER RA A Y Y S SU U S SO OM MB BR RA A
Cerca de la anochecida, al dirigirse a la cocina para prepararle la comida a Santos, ya al entrar, Marisela oyó que la
india Eufrasia le decía a Casilda.
–¿Para qué iba a ser, pues, ese empeño de Juan Primito en que el doctor se dejara medir? ¿A quién puede interesarle
esa medida si no es a doña Bárbara, que es voz corriente que se ha enamorado ya del doctor?
–¿Y tú crees en eso de la medida, mujer? –replico Casilda.
–¿Que si creo? ¿Acaso no he visto pruebas? Mujer que se amarre en la cintura la medida de un hombre, hace con él
lo que quiera. A Dominguito, el de Chicuacal, lo amarró la india Justina y lo puso nefato. En una cabuya le cogió la
estatura y se la amarró a la pretina. ¡Y se acabó Dominguito!
–¡Mujer! –exclamó Casilda–. Y si tú crees eso, ¿cómo no le dijiste al doctor que no se dejara medir por Juan
Primito?
–Sí, lo pensé; pero como el doctor no cree en esas cosas y estaba tan divertido con los disparates del bobo, no me
atreví. Mi idea era quitarle a Juan Primito la cabuya, pero me echó tierra en los ojos, como dicen, y cuando fui a
buscarlo, ¡ni el polvo! Lejos debe de ir ya, aunque eso fue ahorita. Porque cuando él dice a caminar, no hay quien lo
siga.
Aquello era de lo más burdo y primitivo que en materia de superstición pudiera darse; pero Marisela se estremeció
al oírlo. A pesar del empeño que había tomado Santos en combatirle la creencia en supercherías, y aunque ella misma
aseguraba que ya no le prestaba crédito, la superstición estaba asentada en el fondo de su alma. Por otra parte, las
palabras de las cocineras, oídas conteniendo el aliento y con el corazón por salírsele del pecho, habían convertido en
certidumbre las horribles sospechas que ya le habían cruzado por la mente: su madre, enamorada del hombre a quien
ella amaba.
Ahogó la exclamación de horror que iba a escapársele, tapándose la boca con la mano trémula y se le olvidó el
propósito que la había llevado a la cocina. Atravesó el patio en dirección a la casa, se revolvió una y otra vez anduvo y
desanduvo el trayecto, cual si las horribles ideas, repudiadas de la conciencia, se convirtieran todas en movimientos
automáticos.
En esto vio llegar a Pajarote. Le salió al encuentro preguntándole:
–¿No ha visto por el camino a Juan Primito?
–Me crucé con él más allá del alcornocal. Ya debe de estar llegando a El Miedo, porque iba como alma que lleva el
diablo.
Pensó un instante, y en seguida dijo:
–Necesito ir ahora mismo a El Miedo. ¿Quiere acompañarme?
–¿Y el doctor? –objetó Pajarote–. ¿No está aquí?
–Sí. En la casa está. Pero él no debe saberlo. Me iré escondida. Ensílleme la Catira sin que nadie se dé cuenta.
–Pero, niña Marisela... –objetó Pajarote.
–No. Es inútil, Pajarote. No pierda su tiempo tratando de hacerme desistir. Es necesario que yo vaya a El Miedo
ahora mismo. Si usted no se atreve a acompañarme...
–No me diga más nada. Ya voy a estar ensillando la Catira. Espéreme detrás del topochal y así no la verán salir.
Algo mucho más grave se imaginó Pajarote, y por eso y porque Marisela había dicho: «si usted no se atreve», se
decidió a acompañarla sin más averiguaciones. Todavía no había nacido quien pudiera decir: a esto no se atreve
Pajarote.
Al abrigo del topochal se alejaron de las casas sin ser vistos, cuando ya empezaba a cerrar la noche. El deseo de no
tener que encararse con la madre le hizo decir a Marisela:
111