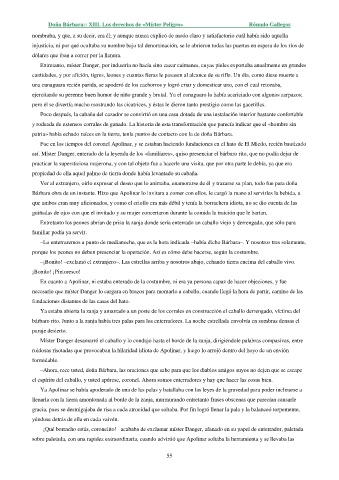Page 55 - Doña Bárbara
P. 55
D Do oñ ña a B Bá ár rb ba ar ra a: :: : X XI II II I. . L Lo os s d de er re ec ch ho os s d de e « «M Mí ís st te er r P Pe el li ig gr ro o» » R Ró óm mu ul lo o G Ga al ll le eg go os s
nombraba, y que, a su decir, era él; y aunque nunca explicó de modo claro y satisfactorio cuál había sido aquella
injusticia, ni por qué ocultaba su nombre bajo tal denominación, se le abrieron todas las puertas en espera de los ríos de
dólares que iban a correr por la llanura.
Entretanto, míster Danger, por industria no hacía sino cazar caimanes, cuyas pieles exportaba anualmente en grandes
cantidades, y por afición, tigres, leones y cuantas fieras le pasasen al alcance de su rifle. Un día, como diese muerte a
una cunaguara recién parida, se apoderó de los cachorros y logró criar y domesticar uno, con el cual retozaba,
ejercitando su perenne buen humor de niño grande y brutal. Ya el cunaguaro lo había acariciado con algunos zarpazos;
pero él se divertía mucho mostrando las cicatrices, y éstas le dieron tanto prestigio como las gacetillas.
Poco después, la cabaña del cazador se convirtió en una casa dotada de una instalación interior bastante confortable
y rodeada de extensos corrales de ganado. La historia de esta transformación que parecía indicar que el «hombre sin
patria» había echado raíces en la tierra, tenía puntos de contacto con la de doña Bárbara.
Fue en los tiempos del coronel Apolinar, y se estaban haciendo fundaciones en el hato de El Miedo, recién bautizado
así. Míster Danger, enterado de la leyenda de los «familiares», quiso presenciar el bárbaro rito, que no podía dejar de
practicar la supersticiosa mujerona, y con tal objeto fue a hacerle una visita, que por otra parte le debía, ya que era
propiedad de ella aquel palmo de tierra donde había levantado su cabaña.
Ver al extranjero, oírlo expresar el deseo que lo animaba, enamorarse de él y trazarse su plan, todo fue para doña
Bárbara obra de un instante. Hizo que Apolinar lo invitara a comer con ellos, le cargó la mano al servirles la bebida, a
que ambos eran muy aficionados, y como el criollo era más débil y tenía la borrachera idiota, no se dio cuenta de las
guiñadas de ojos con que el invitado y su mujer concertaron durante la comida la traición que le harían.
Entretanto los peones abrían de prisa la zanja donde sería enterrado un caballo viejo y derrengado, que sólo para
familiar podía ya servir.
–Lo enterraremos a punto de medianoche, que es la hora indicada –había dicho Bárbara–. Y nosotros tres solamente,
porque los peones no deben presenciar la operación. Así es cómo debe hacerse, según la costumbre.
–¡Bonito! –exclamó el extranjero–. Las estrellas arriba y nosotros abajo, echando tierra encima del caballo vivo.
¡Bonito! ¡Pintoresco!
En cuanto a Apolinar, ni estaba enterado de la costumbre, ni era ya persona capaz de hacer objeciones, y fue
necesario que míster Danger lo cargara en brazos para montarlo a caballo, cuando llegó la hora de partir, camino de las
fundaciones distantes de las casas del hato.
Ya estaba abierta la zanja y amarrado a un poste de los corrales en construcción el caballo derrengado, víctima del
bárbaro rito. Junto a la zanja había tres palas para los enterradores. La noche estrellada envolvía en sombras densas el
paraje desierto.
Míster Danger desamarró el caballo y lo condujo hasta el borde de la zanja, dirigiéndole palabras compasivas, entre
ruidosas risotadas que provocaban la hilaridad idiota de Apolinar, y luego lo arrojó dentro del hoyo de un envión
formidable.
–Ahora, rece usted, doña Bárbara, las oraciones que sabe para que los diablos amigos suyos no dejen que se escape
el espíritu del caballo, y usted apúrese, coronel. Ahora somos enterradores y hay que hacer las cosas bien.
Ya Apolinar se había apoderado de una de las palas y batallaba con las leyes de la gravedad para poder inclinarse a
llenarla con la tierra amontonada al borde de la zanja, murmurando entretanto frases obscenas que parecían causarle
gracia, pues se desmigajaba de risa a cada atrocidad que soltaba. Por fin logró llenar la pala y la balanceó torpemente,
yéndose detrás de ella en cada vaivén.
–¡Qué borracho estás, coronelito! –acababa de exclamar míster Danger, afanado en su papel de enterrador, paletada
sobre paletada, con una rapidez extraordinaria, cuando advirtió que Apolinar soltaba la herramienta y se llevaba las
55