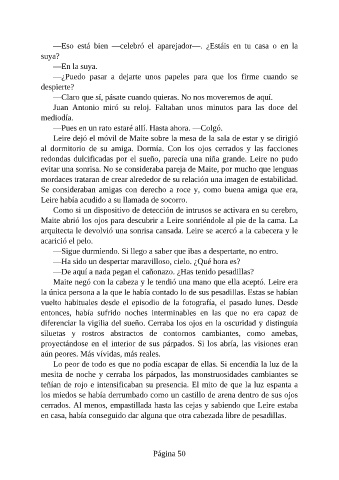Page 50 - La iglesia
P. 50
—Eso está bien —celebró el aparejador—. ¿Estáis en tu casa o en la
suya?
—En la suya.
—¿Puedo pasar a dejarte unos papeles para que los firme cuando se
despierte?
—Claro que sí, pásate cuando quieras. No nos moveremos de aquí.
Juan Antonio miró su reloj. Faltaban unos minutos para las doce del
mediodía.
—Pues en un rato estaré allí. Hasta ahora. —Colgó.
Leire dejó el móvil de Maite sobre la mesa de la sala de estar y se dirigió
al dormitorio de su amiga. Dormía. Con los ojos cerrados y las facciones
redondas dulcificadas por el sueño, parecía una niña grande. Leire no pudo
evitar una sonrisa. No se consideraba pareja de Maite, por mucho que lenguas
mordaces trataran de crear alrededor de su relación una imagen de estabilidad.
Se consideraban amigas con derecho a roce y, como buena amiga que era,
Leire había acudido a su llamada de socorro.
Como si un dispositivo de detección de intrusos se activara en su cerebro,
Maite abrió los ojos para descubrir a Leire sonriéndole al pie de la cama. La
arquitecta le devolvió una sonrisa cansada. Leire se acercó a la cabecera y le
acarició el pelo.
—Sigue durmiendo. Si llego a saber que ibas a despertarte, no entro.
—Ha sido un despertar maravilloso, cielo. ¿Qué hora es?
—De aquí a nada pegan el cañonazo. ¿Has tenido pesadillas?
Maite negó con la cabeza y le tendió una mano que ella aceptó. Leire era
la única persona a la que le había contado lo de sus pesadillas. Estas se habían
vuelto habituales desde el episodio de la fotografía, el pasado lunes. Desde
entonces, había sufrido noches interminables en las que no era capaz de
diferenciar la vigilia del sueño. Cerraba los ojos en la oscuridad y distinguía
siluetas y rostros abstractos de contornos cambiantes, como amebas,
proyectándose en el interior de sus párpados. Si los abría, las visiones eran
aún peores. Más vívidas, más reales.
Lo peor de todo es que no podía escapar de ellas. Si encendía la luz de la
mesita de noche y cerraba los párpados, las monstruosidades cambiantes se
teñían de rojo e intensificaban su presencia. El mito de que la luz espanta a
los miedos se había derrumbado como un castillo de arena dentro de sus ojos
cerrados. Al menos, empastillada hasta las cejas y sabiendo que Leire estaba
en casa, había conseguido dar alguna que otra cabezada libre de pesadillas.
Página 50