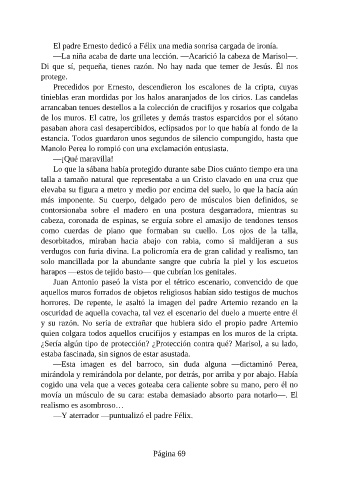Page 69 - La iglesia
P. 69
El padre Ernesto dedicó a Félix una media sonrisa cargada de ironía.
—La niña acaba de darte una lección. —Acarició la cabeza de Marisol—.
Di que sí, pequeña, tienes razón. No hay nada que temer de Jesús. Él nos
protege.
Precedidos por Ernesto, descendieron los escalones de la cripta, cuyas
tinieblas eran mordidas por los halos anaranjados de los cirios. Las candelas
arrancaban tenues destellos a la colección de crucifijos y rosarios que colgaba
de los muros. El catre, los grilletes y demás trastos esparcidos por el sótano
pasaban ahora casi desapercibidos, eclipsados por lo que había al fondo de la
estancia. Todos guardaron unos segundos de silencio compungido, hasta que
Manolo Perea lo rompió con una exclamación entusiasta.
—¡Qué maravilla!
Lo que la sábana había protegido durante sabe Dios cuánto tiempo era una
talla a tamaño natural que representaba a un Cristo clavado en una cruz que
elevaba su figura a metro y medio por encima del suelo, lo que la hacía aún
más imponente. Su cuerpo, delgado pero de músculos bien definidos, se
contorsionaba sobre el madero en una postura desgarradora, mientras su
cabeza, coronada de espinas, se erguía sobre el amasijo de tendones tensos
como cuerdas de piano que formaban su cuello. Los ojos de la talla,
desorbitados, miraban hacia abajo con rabia, como si maldijeran a sus
verdugos con furia divina. La policromía era de gran calidad y realismo, tan
solo mancillada por la abundante sangre que cubría la piel y los escuetos
harapos —estos de tejido basto— que cubrían los genitales.
Juan Antonio paseó la vista por el tétrico escenario, convencido de que
aquellos muros forrados de objetos religiosos habían sido testigos de muchos
horrores. De repente, le asaltó la imagen del padre Artemio rezando en la
oscuridad de aquella covacha, tal vez el escenario del duelo a muerte entre él
y su razón. No sería de extrañar que hubiera sido el propio padre Artemio
quien colgara todos aquellos crucifijos y estampas en los muros de la cripta.
¿Sería algún tipo de protección? ¿Protección contra qué? Marisol, a su lado,
estaba fascinada, sin signos de estar asustada.
—Esta imagen es del barroco, sin duda alguna —dictaminó Perea,
mirándola y remirándola por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Había
cogido una vela que a veces goteaba cera caliente sobre su mano, pero él no
movía un músculo de su cara: estaba demasiado absorto para notarlo—. El
realismo es asombroso…
—Y aterrador —puntualizó el padre Félix.
Página 69