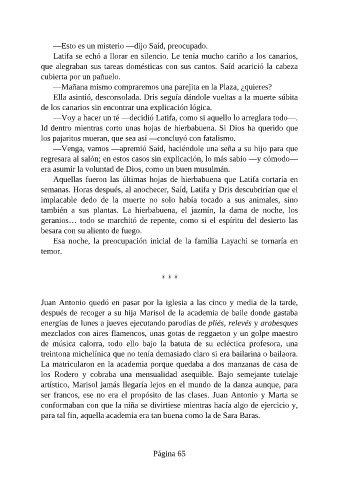Page 65 - La iglesia
P. 65
—Esto es un misterio —dijo Saíd, preocupado.
Latifa se echó a llorar en silencio. Le tenía mucho cariño a los canarios,
que alegraban sus tareas domésticas con sus cantos. Saíd acarició la cabeza
cubierta por un pañuelo.
—Mañana mismo compraremos una parejita en la Plaza, ¿quieres?
Ella asintió, desconsolada. Dris seguía dándole vueltas a la muerte súbita
de los canarios sin encontrar una explicación lógica.
—Voy a hacer un té —decidió Latifa, como si aquello lo arreglara todo—.
Id dentro mientras corto unas hojas de hierbabuena. Si Dios ha querido que
los pajaritos mueran, que sea así —concluyó con fatalismo.
—Venga, vamos —apremió Saíd, haciéndole una seña a su hijo para que
regresara al salón; en estos casos sin explicación, lo más sabio —y cómodo—
era asumir la voluntad de Dios, como un buen musulmán.
Aquellas fueron las últimas hojas de hierbabuena que Latifa cortaría en
semanas. Horas después, al anochecer, Saíd, Latifa y Dris descubrirían que el
implacable dedo de la muerte no solo había tocado a sus animales, sino
también a sus plantas. La hierbabuena, el jazmín, la dama de noche, los
geranios… todo se marchitó de repente, como si el espíritu del desierto las
besara con su aliento de fuego.
Esa noche, la preocupación inicial de la familia Layachi se tornaría en
temor.
Juan Antonio quedó en pasar por la iglesia a las cinco y media de la tarde,
después de recoger a su hija Marisol de la academia de baile donde gastaba
energías de lunes a jueves ejecutando parodias de pliés, relevés y arabesques
mezclados con aires flamencos, unas gotas de reggaeton y un golpe maestro
de música calorra, todo ello bajo la batuta de su ecléctica profesora, una
treintona michelínica que no tenía demasiado claro si era bailarina o bailaora.
La matricularon en la academia porque quedaba a dos manzanas de casa de
los Rodero y cobraba una mensualidad asequible. Bajo semejante tutelaje
artístico, Marisol jamás llegaría lejos en el mundo de la danza aunque, para
ser francos, ese no era el propósito de las clases. Juan Antonio y Marta se
conformaban con que la niña se divirtiese mientras hacía algo de ejercicio y,
para tal fin, aquella academia era tan buena como la de Sara Baras.
Página 65