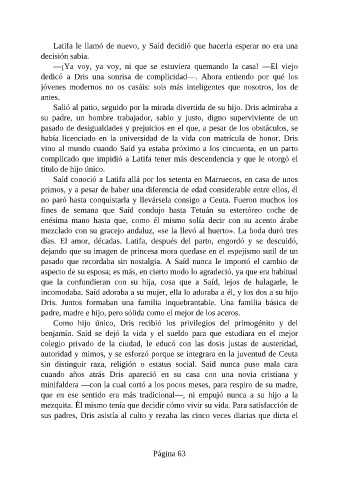Page 63 - La iglesia
P. 63
Latifa le llamó de nuevo, y Saíd decidió que hacerla esperar no era una
decisión sabia.
—¡Ya voy, ya voy, ni que se estuviera quemando la casa! —El viejo
dedicó a Dris una sonrisa de complicidad—. Ahora entiendo por qué los
jóvenes modernos no os casáis: sois más inteligentes que nosotros, los de
antes.
Salió al patio, seguido por la mirada divertida de su hijo. Dris admiraba a
su padre, un hombre trabajador, sabio y justo, digno superviviente de un
pasado de desigualdades y prejuicios en el que, a pesar de los obstáculos, se
había licenciado en la universidad de la vida con matrícula de honor. Dris
vino al mundo cuando Saíd ya estaba próximo a los cincuenta, en un parto
complicado que impidió a Latifa tener más descendencia y que le otorgó el
título de hijo único.
Saíd conoció a Latifa allá por los setenta en Marruecos, en casa de unos
primos, y a pesar de haber una diferencia de edad considerable entre ellos, él
no paró hasta conquistarla y llevársela consigo a Ceuta. Fueron muchos los
fines de semana que Saíd condujo hasta Tetuán su estertóreo coche de
enésima mano hasta que, como él mismo solía decir con su acento árabe
mezclado con su gracejo andaluz, «se la llevó al huerto». La boda duró tres
días. El amor, décadas. Latifa, después del parto, engordó y se descuidó,
dejando que su imagen de princesa mora quedase en el espejismo sutil de un
pasado que recordaba sin nostalgia. A Saíd nunca le importó el cambio de
aspecto de su esposa; es más, en cierto modo lo agradeció, ya que era habitual
que la confundieran con su hija, cosa que a Saíd, lejos de halagarle, le
incomodaba. Saíd adoraba a su mujer, ella lo adoraba a él, y los dos a su hijo
Dris. Juntos formaban una familia inquebrantable. Una familia básica de
padre, madre e hijo, pero sólida como el mejor de los aceros.
Como hijo único, Dris recibió los privilegios del primogénito y del
benjamín. Saíd se dejó la vida y el sueldo para que estudiara en el mejor
colegio privado de la ciudad, le educó con las dosis justas de austeridad,
autoridad y mimos, y se esforzó porque se integrara en la juventud de Ceuta
sin distinguir raza, religión o estatus social. Saíd nunca puso mala cara
cuando años atrás Dris apareció en su casa con una novia cristiana y
minifaldera —con la cual cortó a los pocos meses, para respiro de su madre,
que en ese sentido era más tradicional—, ni empujó nunca a su hijo a la
mezquita. Él mismo tenía que decidir cómo vivir su vida. Para satisfacción de
sus padres, Dris asistía al culto y rezaba las cinco veces diarias que dicta el
Página 63