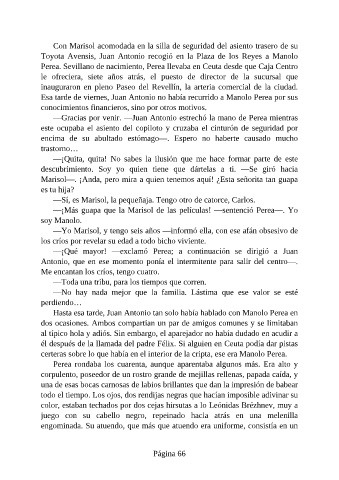Page 66 - La iglesia
P. 66
Con Marisol acomodada en la silla de seguridad del asiento trasero de su
Toyota Avensis, Juan Antonio recogió en la Plaza de los Reyes a Manolo
Perea. Sevillano de nacimiento, Perea llevaba en Ceuta desde que Caja Centro
le ofreciera, siete años atrás, el puesto de director de la sucursal que
inauguraron en pleno Paseo del Revellín, la arteria comercial de la ciudad.
Esa tarde de viernes, Juan Antonio no había recurrido a Manolo Perea por sus
conocimientos financieros, sino por otros motivos.
—Gracias por venir. —Juan Antonio estrechó la mano de Perea mientras
este ocupaba el asiento del copiloto y cruzaba el cinturón de seguridad por
encima de su abultado estómago—. Espero no haberte causado mucho
trastorno…
—¡Quita, quita! No sabes la ilusión que me hace formar parte de este
descubrimiento. Soy yo quien tiene que dártelas a ti. —Se giró hacia
Marisol—. ¡Anda, pero mira a quien tenemos aquí! ¿Esta señorita tan guapa
es tu hija?
—Sí, es Marisol, la pequeñaja. Tengo otro de catorce, Carlos.
—¡Más guapa que la Marisol de las películas! —sentenció Perea—. Yo
soy Manolo.
—Yo Marisol, y tengo seis años —informó ella, con ese afán obsesivo de
los críos por revelar su edad a todo bicho viviente.
—¡Qué mayor! —exclamó Perea; a continuación se dirigió a Juan
Antonio, que en ese momento ponía el intermitente para salir del centro—.
Me encantan los críos, tengo cuatro.
—Toda una tribu, para los tiempos que corren.
—No hay nada mejor que la familia. Lástima que ese valor se esté
perdiendo…
Hasta esa tarde, Juan Antonio tan solo había hablado con Manolo Perea en
dos ocasiones. Ambos compartían un par de amigos comunes y se limitaban
al típico hola y adiós. Sin embargo, el aparejador no había dudado en acudir a
él después de la llamada del padre Félix. Si alguien en Ceuta podía dar pistas
certeras sobre lo que había en el interior de la cripta, ese era Manolo Perea.
Perea rondaba los cuarenta, aunque aparentaba algunos más. Era alto y
corpulento, poseedor de un rostro grande de mejillas rellenas, papada caída, y
una de esas bocas carnosas de labios brillantes que dan la impresión de babear
todo el tiempo. Los ojos, dos rendijas negras que hacían imposible adivinar su
color, estaban techados por dos cejas hirsutas a lo Leónidas Brézhnev, muy a
juego con su cabello negro, repeinado hacia atrás en una melenilla
engominada. Su atuendo, que más que atuendo era uniforme, consistía en un
Página 66