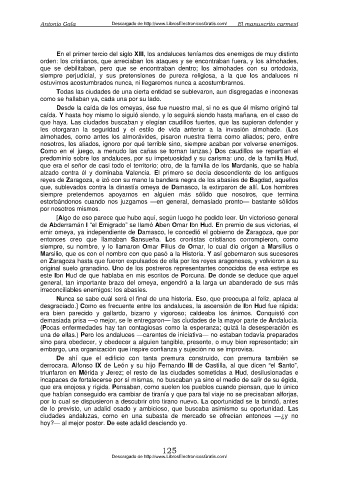Page 125 - El manuscrito Carmesi
P. 125
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
En el primer tercio del siglo XIII, los andaluces teníamos dos enemigos de muy distinto
orden: los cristianos, que arreciaban los ataques y se encontraban fuera, y los almohades,
que se debilitaban, pero que se encontraban dentro; los almohades con su ortodoxia,
siempre perjudicial, y sus pretensiones de pureza religiosa, a la que los andaluces ni
estuvimos acostumbrados nunca, ni llegaremos nunca a acostumbrarnos.
Todas las ciudades de una cierta entidad se sublevaron, aun disgregadas e inconexas
como se hallaban ya, cada una por su lado.
Desde la caída de los omeyas, ése fue nuestro mal, si no es que él mismo originó tal
caída. Y hasta hoy mismo lo siguió siendo, y lo seguirá siendo hasta mañana, en el caso de
que haya. Las ciudades buscaban y elegían caudillos fuertes, que las supieran defender y
les otorgaran la seguridad y el estilo de vida anterior a la invasión almohade. (Los
almohades, como antes los almorávides, pisaron nuestra tierra como aliados; pero, entre
nosotros, los aliados, ignoro por qué terrible sino, siempre acaban por volverse enemigos.
Como en el juego, a menudo las cañas se tornan lanzas.) Dos caudillos se repartían el
predominio sobre los andaluces, por su impetuosidad y su carisma: uno, de la familia Hud,
que era el señor de casi todo el territorio; otro, de la familia de los Mardanis, que se había
alzado contra él y dominaba Valencia. El primero se decía descendiente de los antiguos
reyes de Zaragoza, e izó con su mano la bandera negra de los abasíes de Bagdad, aquellos
que, sublevados contra la dinastía omeya de Damasco, la extirparon de allí. Los hombres
siempre pretendemos apoyarnos en alguien más sólido que nosotros, que termina
estorbándonos cuando nos juzgamos —en general, demasiado pronto— bastante sólidos
por nosotros mismos.
[Algo de eso parece que hubo aquí, según luego he podido leer. Un victorioso general
de Abderramán I “el Emigrado” se llamó Aben Omar Ibn Hud. En premio de sus victorias, el
emir omeya, ya independiente de Damasco, le concedió el gobierno de Zaragoza, que por
entonces creo que llamaban Sansueña. Los cronistas cristianos corrompieron, como
siempre, su nombre, y lo llamaron Omar Filius de Omar, lo cual dio origen a Marsilius o
Marsilio, que es con el nombre con que pasó a la Historia. Y así gobernaron sus sucesores
en Zaragoza hasta que fueron expulsados de ella por los reyes aragoneses, y volvieron a su
original suelo granadino. Uno de los postreros representantes conocidos de esa estirpe es
este Ibn Hud de que hablaba en mis escritos de Porcuna. De donde se deduce que aquel
general, tan importante brazo del omeya, engendró a la larga un abanderado de sus más
irreconciliables enemigos: los abasíes.
Nunca se sabe cuál será el final de una historia. Eso, que preocupa al feliz, aplaca al
desgraciado.] Como es frecuente entre los andaluces, la ascensión de Ibn Hud fue rápida:
era bien parecido y gallardo, bizarro y vigoroso; caldeaba los ánimos. Conquistó con
demasiada prisa —o mejor, se le entregaron— las ciudades de la mayor parte de Andalucía.
(Pocas enfermedades hay tan contagiosas como la esperanza; quizá la desesperación es
una de ellas.) Pero los andaluces —carentes de iniciativa— no estaban todavía preparados
sino para obedecer, y obedecer a alguien tangible, presente, o muy bien representado; sin
embargo, una organización que inspire confianza y sujeción no se improvisa.
De ahí que el edificio con tanta premura construido, con premura también se
derrocara. Alfonso IX de León y su hijo Fernando III de Castilla, al que dicen “el Santo”,
triunfaron en Mérida y Jerez; el resto de las ciudades sometidas a Hud, desilusionadas e
incapaces de fortalecerse por sí mismas, no buscaban ya sino el medio de salir de su égida,
que era enojosa y rígida. Pensaban, como suelen los pueblos cuando piensan, que lo único
que habían conseguido era cambiar de tiranía y que para tal viaje no se precisaban alforjas,
por lo cual se dispusieron a descubrir otro tirano nuevo. La oportunidad se la brindó, antes
de lo previsto, un adalid osado y ambicioso, que buscaba asimismo su oportunidad. Las
ciudades andaluzas, como en una subasta de mercado se ofrecían entonces —¿y no
hoy?— al mejor postor. De este adalid desciendo yo.
125
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/