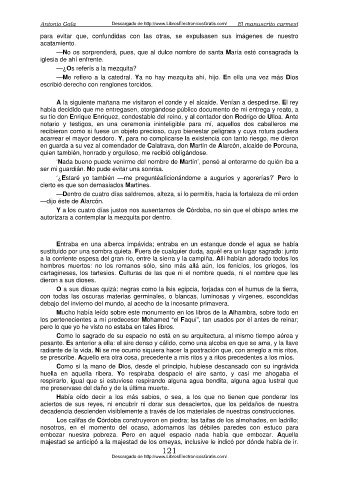Page 121 - El manuscrito Carmesi
P. 121
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
para evitar que, confundidas con las otras, se expulsasen sus imágenes de nuestro
acatamiento.
—No os sorprenderá, pues, que al dulce nombre de santa María esté consagrada la
iglesia de ahí enfrente.
—¿Os referís a la mezquita?
—Me refiero a la catedral. Ya no hay mezquita ahí, hijo. En ella una vez más Dios
escribió derecho con renglones torcidos.
A la siguiente mañana me visitaron el conde y el alcaide. Venían a despedirse. El rey
había decidido que me entregasen, otorgándose público documento de mi entrega y reato, a
su tío don Enrique Enríquez, condestable del reino, y al contador don Rodrigo de Ulloa. Ante
notario y testigos, en una ceremonia ininteligible para mí, aquellos dos caballeros me
recibieron como si fuese un objeto precioso, cuyo bienestar peligrara y cuya rotura pudiera
acarrear el mayor desdoro. Y, para no complicarse la existencia con tanto riesgo, me dieron
en guarda a su vez al comendador de Calatrava, don Martín de Alarcón, alcaide de Porcuna,
quien también, honrado y orgulloso, me recibió obligándose.
‘Nada bueno puede venirme del nombre de Martín’, pensé al enterarme de quién iba a
ser mi guardián. No pude evitar una sonrisa.
‘¿Estaré yo también —me preguntéaficionándome a augurios y agorerías?’ Pero lo
cierto es que son demasiados Martines.
—Dentro de cuatro días saldremos, alteza, si lo permitís, hacia la fortaleza de mi orden
—dijo éste de Alarcón.
Y a los cuatro días justos nos ausentamos de Córdoba, no sin que el obispo antes me
autorizara a contemplar la mezquita por dentro.
Entraba en una alberca impávida; entraba en un estanque donde el agua se había
sustituido por una sombra quieta. Fuera de cualquier duda, aquél era un lugar sagrado: junto
a la corriente espesa del gran río, entre la sierra y la campiña. Allí habían adorado todos los
hombres muertos: no los romanos sólo, sino más allá aún, los fenicios, los griegos, los
cartagineses, los tartesios. Culturas de las que ni el nombre queda, ni el nombre que les
dieron a sus dioses.
O a sus diosas quizá: negras como la Isis egipcia, forjadas con el humus de la tierra,
con todas las oscuras materias germinales, o blancas, luminosas y vírgenes, escondidas
debajo del invierno del mundo, al acecho de la incesante primavera.
Mucho había leído sobre este monumento en los libros de la Alhambra, sobre todo en
los pertenecientes a mi predecesor Mohamed “el Faquí”, tan usados por él antes de reinar;
pero lo que yo he visto no estaba en tales libros.
Como lo sagrado de su espacio no está en su arquitectura, al mismo tiempo aérea y
pesante. Es anterior a ella: el aire denso y cálido, como una alcoba en que se ama, y la llave
radiante de la vida. Ni se me ocurrió siquiera hacer la postración que, con arreglo a mis ritos,
se prescribe. Aquello era otra cosa, precedente a mis ritos y a ritos precedentes a los míos.
Como si la mano de Dios, desde el principio, hubiese descansado con su ingrávida
huella en aquella ribera. Yo respiraba despacio el aire santo, y casi me ahogaba el
respirarlo, igual que si estuviese respirando alguna agua bendita, alguna agua lustral que
me preservase del daño y de la última muerte.
Había oído decir a los más sabios, o sea, a los que no tienen que ponderar los
aciertos de sus reyes, ni encubrir ni dorar sus desaciertos, que los peldaños de nuestra
decadencia descienden visiblemente a través de los materiales de nuestras construcciones.
Los califas de Córdoba construyeron en piedra; las taifas de los almohades, en ladrillo;
nosotros, en el momento del ocaso, adornamos las débiles paredes con estuco para
embozar nuestra pobreza. Pero en aquel espacio nada había que embozar. Aquella
majestad se anticipó a la majestad de los omeyas, inclusive le indicó por dónde había de ir.
121
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/