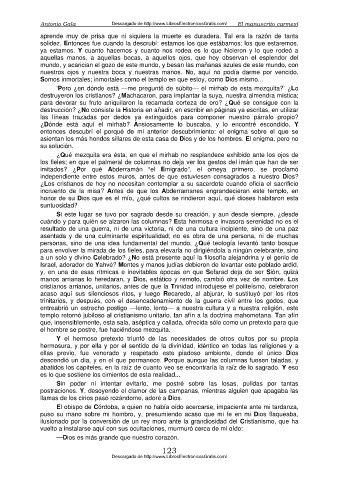Page 123 - El manuscrito Carmesi
P. 123
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
aprende muy de prisa que ni siquiera la muerte es duradera. Tal era la razón de tanta
solidez. Entonces fue cuando la descrubí: estamos los que estábamos; los que estaremos,
ya estamos. Y cuanto hacemos y cuanto nos rodea es lo que hicieron y lo que rodeó a
aquellas manos, a aquellas bocas, a aquellos ojos, que hoy observan el esplendor del
mundo, y acarician el gozo de este mundo, y besan las mañanas azules de este mundo, con
nuestros ojos y nuestra boca y nuestras manos. No, aquí no podía darme por vencido.
Somos inmortales; inmortales como el templo en que estoy, como Dios mismo...
‘Pero ¿en dónde está —me pregunté de súbito— el mirhab de esta mezquita?’ ¿Lo
destruyeron los cristianos? ¿Machacaron, para implantar la suya, nuestra almendra mística;
para devorar su fruto aniquilaron la recamada corteza de oro? ¿Qué se consigue con la
destrucción? ¿No consiste la Historia en añadir, en escribir en páginas ya escritas, en utilizar
las líneas trazadas por dedos ya extinguidos para componer nuestro párrafo propio?
¿Dónde está aquí el mirhab? Ansiosamente lo buscaba, y lo encontré escondido. Y
entonces descubrí el porqué de mi anterior descubrimiento: el enigma sobre el que se
asientan los más hondos sillares de esta casa de Dios y de los hombres. El enigma, pero no
su solución.
¿Qué mezquita era ésta, en que el mirhab no resplandece exhibido ante los ojos de
los fieles; en que el palmeral de columnas no deja ver los gestos del imán que han de ser
imitados? ¿Por qué Abderramán “el Emigrado”, el omeya primero, se proclamó
independiente entre estos muros, antes de que estuviesen consagrados a nuestro Dios?
¿Los cristianos de hoy no necesitan contemplar a su sacerdote cuando oficia el sacrificio
incruento de la misa? Antes de que los Abderramanes engrandecieran este templo, en
honor de su Dios que es el mío, ¿qué cultos se rindieron aquí, qué dioses habitaron esta
suntuosidad?
Si este lugar se tuvo por sagrado desde su creación, y aun desde siempre, ¿desde
cuándo y para quién se alzaron las columnas? Esta hermosa e invasora serenidad no es el
resultado de una guerra, ni de una victoria, ni de una cultura incipiente, sino de una paz
asentada y de una culminante espiritualidad; no es obra de una persona, ni de muchas
personas, sino de una idea fundamental del mundo. ¿Qué teología levantó tanto bosque
para envolver la mirada de los fieles, para elevarla no dirigiéndola a ningún celebrante, sino
a un solo y divino Celebrado? ¿No está presente aquí la filosofía alejandrina y el genio de
Israel, adorador de Yahvé? Mentes y manos judías debieron de levantar este poblado ardid,
y, en una de esas rítmicas e inevitables épocas en que Sefarad deja de ser Sión, quizá
manos arrianas lo heredaran, y Dios, estático y remoto, cambió otra vez de nombre. Los
cristianos arrianos, unitarios, antes de que la Trinidad introdujese el politeísmo, celebraron
acaso aquí sus silenciosos ritos, y luego Recaredo, al abjurar, lo sustituyó por los ritos
trinitarios, y después, con el desencadenamiento de la guerra civil entre los godos, que
entreabrió un estrecho postigo —lento, lento— a nuestra cultura y a nuestra religión, este
templo retornó jubiloso al cristianismo unitario, tan afín a la doctrina mahometana. Tan afín
que, insensiblemente, esta sala, aséptica y callada, ofrecida sólo como un pretexto para que
el hombre se postre, fue haciéndose mezquita.
Y el hermoso pretexto triunfó de las necesidades de otros cultos por su propia
hermosura, y por ella y por el sentido de la divinidad, idéntico en todas las religiones y a
ellas previo, fue venerado y respetado este piadoso ambiente, donde el único Dios
descendió un día, y en el que permanece. Porque aunque las columnas fuesen taladas, y
abatidos los capiteles, en la raíz de cuanto veo se encontraría la raíz de lo sagrado. Y eso
es lo que sostiene los cimientos de esta realidad...
Sin poder ni intentar evitarlo, me postré sobre las losas, pulidas por tantas
postraciones. Y, desoyendo el clamor de las campanas, mientras alguien que apagaba las
llamas de los cirios pasó rozándome, adoré a Dios.
El obispo de Córdoba, a quien no había oído acercarse, impaciente ante mi tardanza,
puso su mano sobre mi hombro, y, presumiendo acaso que mi fe en mi Dios flaqueaba,
ilusionado por la conversión de un rey moro ante la grandiosidad del Cristianismo, que ha
vuelto a instalarse aquí con sus ocultaciones, murmuró cerca de mi oído:
—Dios es más grande que nuestro corazón.
123
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/