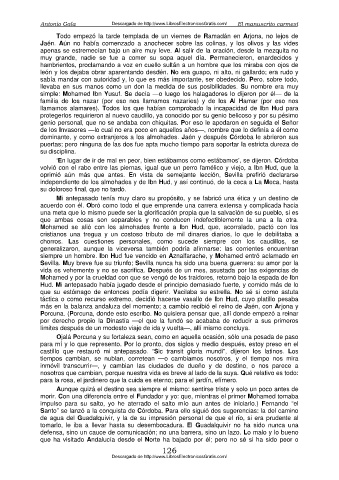Page 126 - El manuscrito Carmesi
P. 126
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Todo empezó la tarde templada de un viernes de Ramadán en Arjona, no lejos de
Jaén. Aún no había comenzado a anochecer sobre las colinas, y los olivos y las vides
apenas se estremecían bajo un aire muy leve. Al salir de la oración, desde la mezquita no
muy grande, nadie se fue a comer su sopa aquel día. Permanecieron, enardecidos y
hambrientos, proclamando a voz en cuello sultán a un hombre que los miraba con ojos de
león y los dejaba obrar aparentando desdén. No era guapo, ni alto, ni gallardo; era rudo y
sabía mandar con autoridad y, lo que es más importante, ser obedecido. Pero, sobre todo,
llevaba en sus manos como un don la medida de sus posibilidades. Su nombre era muy
simple: Mohamed Ibn Yusuf. Se decía —o luego los halagadores lo dijeron por él— de la
familia de los nazar (por eso nos llamamos nazaríes) y de los Al Hamar (por eso nos
llamamos alamares). Todos los que habían comprobado la incapacidad de Ibn Hud para
protegerlos requirieron al nuevo caudillo, ya conocido por su genio belicoso y por su pésimo
genio personal, que no se andaba con chiquitas. Por eso le apodaron en seguida el Señor
de los Invasores —lo cual no era poco en aquellos años—, nombre que lo definía a él como
dominante, y como extranjeros a los almohades. Jaén y después Córdoba le abrieron sus
puertas; pero ninguna de las dos fue apta mucho tiempo para soportar la estricta dureza de
su disciplina.
‘En lugar de ir de mal en peor, bien estábamos como estábamos’, se dijeron. Córdoba
volvió con el rabo entre las piernas, igual que un perro famélico y viejo, a Ibn Hud, que la
oprimió aún más que antes. En vista de semejante lección, Sevilla prefirió declararse
independiente de los almohades y de Ibn Hud, y así continuó, de la ceca a La Meca, hasta
su doloroso final, que no tardó.
Mi antepasado tenía muy claro su propósito, y se fabricó una ética y un destino de
acuerdo con él. Obró como todo el que emprende una carrera extensa y complicada hacia
una meta que lo mismo puede ser la glorificación propia que la salvación de su pueblo, si es
que ambas cosas son separables y no conducen indefectiblemente la una a la otra.
Mohamed se alió con los almohades frente a Ibn Hud, que, acorralado, pactó con los
cristianos una tregua y un costoso tributo de mil dinares diarios, lo que le debilitaba a
chorros. Las cuestiones personales, como sucede siempre con los caudillos, se
generalizaron, aunque la viceversa también podría afirmarse: las corrientes encuentran
siempre un hombre. Ibn Hud fue vencido en Aznalfarache, y Mohamed entró aclamado en
Sevilla. Muy breve fue su triunfo; Sevilla nunca ha sido una buena guerrera: su amor por la
vida es vehemente y no se sacrifica. Después de un mes, asustada por las exigencias de
Mohamed y por la crueldad con que se vengó de los traidores, retornó bajo la espada de Ibn
Hud. Mi antepasado había jugado desde el principio demasiado fuerte, y comido más de lo
que su estómago de entonces podía digerir. Vacilaba su estrella. No sé si como astuta
táctica o como recurso extremo, decidió hacerse vasallo de Ibn Hud, cuyo platillo pesaba
más en la balanza andaluza del momento; a cambio recibió el reino de Jaén, con Arjona y
Porcuna. (Porcuna, donde esto escribo. No quisiera pensar que, allí donde empezó a reinar
por derecho propio la Dinastía —el que la fundó se acababa de reducir a sus primeros
límites después de un modesto viaje de ida y vuelta—, allí mismo concluya.
Ojalá Porcuna y su fortaleza sean, como en aquella ocasión, sólo una posada de paso
para mí y lo que represento. Por lo pronto, dos siglos y medio después, estoy preso en el
castillo que restauró mi antepasado. “Sic transit gloria mundi”, dijeron los latinos. Los
tiempos cambian, se nublan, corretean —o cambiamos nosotros, y el tiempo nos mira
inmóvil transcurrir—, y cambian las ciudades de dueño y de destino, o nos parece a
nosotros que cambian, porque nuestra vida es breve al lado de la suya. Qué relativo es todo:
para la rosa, el jardinero que la cuida es eterno; para el jardín, efímero.
Aunque quizá el destino sea siempre el mismo: sentirse triste y solo un poco antes de
morir. Con una diferencia entre el Fundador y yo: que, mientras el primer Mohamed tomaba
impulso para su salto, yo he aterrado el salto mío aun antes de iniciarlo.) Fernando “el
Santo” se lanzó a la conquista de Córdoba. Para ello siguió dos sugerencias: la del camino
de agua del Guadalquivir, y la de su impresión personal de que el río, si era prudente al
tomarlo, le iba a llevar hasta su desembocadura. El Guadalquivir no ha sido nunca una
defensa, sino un cauce de comunicación; no una barrera, sino un lazo. Lo malo y lo bueno
que ha visitado Andalucía desde el Norte ha bajado por él; pero no sé si ha sido peor o
126
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/