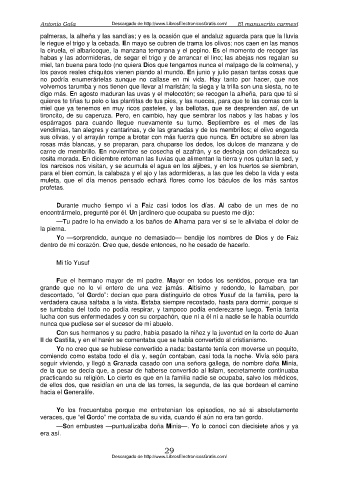Page 29 - El manuscrito Carmesi
P. 29
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
palmeras, la alheña y las sandías; y es la ocasión que el andaluz aguarda para que la lluvia
le riegue el trigo y la cebada. En mayo se cubren de trama los olivos; nos caen en las manos
la ciruela, el albaricoque, la manzana temprana y el pepino. Es el momento de recoger las
habas y las adormideras, de segar el trigo y de arrancar el lino; las abejas nos regalan su
miel, tan buena para todo (no quiera Dios que tengamos nunca el malpago de la colmena), y
los pavos reales chiquitos vienen piando al mundo. En junio y julio pasan tantas cosas que
no podría enumerártelas aunque no callase en mi vida. Hay tanto por hacer, que nos
volvemos tarumba y nos tienen que llevar al maristán; la siega y la trilla son una siesta, no te
digo más. En agosto maduran las uvas y el melocotón; se recogen la alheña, para que tú si
quieres te tiñas tu pelo o las plantitas de tus pies, y las nueces, para que te las comas con la
miel que ya tenemos en muy ricos pasteles, y las bellotas, que se desprenden así, de un
tironcito, de su caperuza. Pero, en cambio, hay que sembrar los nabos y las habas y los
espárragos para cuando llegue nuevamente su turno. Septiembre es el mes de las
vendimias, tan alegres y cantarinas, y de las granadas y de los membrillos; el olivo engorda
sus olivas, y el arrayán rompe a brotar con más fuerza que nunca. En octubre se abren las
rosas más blancas, y se preparan, para chuparse los dedos, los dulces de manzana y de
carne de membrillo. En noviembre se cosecha el azafrán, y se deshoja con delicadeza su
rosita morada. En diciembre retornan las lluvias que alimentan la tierra y nos quitan la sed, y
los narcisos nos visitan, y se acumula el agua en los aljibes, y en los huertos se siembran,
para el bien común, la calabaza y el ajo y las adormideras, a las que les debo la vida y esta
muleta, que el día menos pensado echará flores como los báculos de los más santos
profetas.
Durante mucho tiempo vi a Faiz casi todos los días. Al cabo de un mes de no
encontrármelo, pregunté por él. Un jardinero que ocupaba su puesto me dijo:
—Tu padre lo ha enviado a los baños de Alhama para ver si se le aliviaba el dolor de
la pierna.
Yo —sorprendido, aunque no demasiado— bendije los nombres de Dios y de Faiz
dentro de mi corazón. Creo que, desde entonces, no he cesado de hacerlo.
Mi tío Yusuf
Fue el hermano mayor de mi padre. Mayor en todos los sentidos, porque era tan
grande que no lo vi entero de una vez jamás. Altísimo y redondo, le llamaban, por
descontado, “el Gordo”: decían que para distinguirlo de otros Yusuf de la familia, pero la
verdadera causa saltaba a la vista. Estaba siempre recostado, hasta para dormir, porque si
se tumbaba del todo no podía respirar, y tampoco podía enderezarse luego. Tenía tanta
lucha con sus enfermedades y con su corpachón, que ni a él ni a nadie se le había ocurrido
nunca que pudiese ser el sucesor de mi abuelo.
Con sus hermanos y su padre, había pasado la niñez y la juventud en la corte de Juan
II de Castilla, y en el harén se comentaba que se había convertido al cristianismo.
Yo no creo que se hubiese convertido a nada: bastante tenía con moverse un poquito,
comiendo como estaba todo el día y, según contaban, casi toda la noche. Vivía sólo para
seguir viviendo, y llegó a Granada casado con una señora gallega, de nombre doña Minia,
de la que se decía que, a pesar de haberse convertido al Islam, secretamente continuaba
practicando su religión. Lo cierto es que en la familia nadie se ocupaba, salvo los médicos,
de ellos dos, que residían en una de las torres, la segunda, de las que bordean el camino
hacia el Generalife.
Yo los frecuentaba porque me entretenían los episodios, no sé si absolutamente
veraces, que “el Gordo” me contaba de su vida, cuando él aún no era tan gordo.
—Son embustes —puntualizaba doña Minia—. Yo lo conocí con diecisiete años y ya
era así.
29
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/