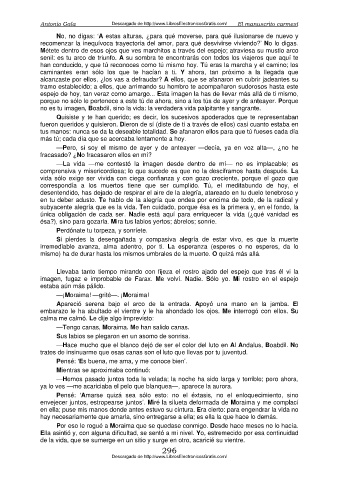Page 296 - El manuscrito Carmesi
P. 296
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
No, no digas: ‘A estas alturas, ¿para qué moverse, para qué ilusionarse de nuevo y
recomenzar la inequívoca trayectoria del amor, para qué desvivirse viviendo?’ No lo digas.
Métete dentro de esos ojos que ves marchitos a través del espejo; atraviesa su mustio arco
senil: es tu arco de triunfo. A su sombra te encontrarás con todos los viajeros que aquí te
han conducido, y que tú reconoces como tú mismo hoy. Tú eras la marcha y el camino; los
caminantes eran sólo los que te hacían a ti. Y ahora, tan próximo a la llegada que
alcanzaste por ellos, ¿los vas a defraudar? A ellos, que se afanaron en cubrir jadeantes su
tramo establecido; a ellos, que arrimando su hombro te acompañaron sudorosos hasta este
espejo de hoy, tan veraz como amargo... Esta imagen la has de llevar más allá de ti mismo,
porque no sólo le pertenece a este tú de ahora, sino a los tús de ayer y de anteayer. Porque
no es tu imagen, Boabdil, sino la vida: la verdadera vida palpitante y sangrante.
Quisiste y te han querido; es decir, los sucesivos apoderados que te representaban
fueron queridos y quisieron. Dieron de sí (diste de ti a través de ellos) casi cuanto estaba en
tus manos: nunca se da la deseable totalidad. Se afanaron ellos para que tú fueses cada día
más tú; cada día que se acercaba lentamente a hoy.
—Pero, si soy el mismo de ayer y de anteayer —decía, ya en voz alta—, ¿no he
fracasado? ¿No fracasaron ellos en mí?
—La vida —me contestó la imagen desde dentro de mí— no es implacable; es
comprensiva y misericordiosa; lo que sucede es que no la desciframos hasta después. La
vida sólo exige ser vivida con ciega confianza y con gozo creciente, porque el gozo que
correspondía a los muertos tiene que ser cumplido. Tú, el meditabundo de hoy, el
desentendido, has dejado de respirar el aire de la alegría, atareado en tu duelo tenebroso y
en tu deber adusto. Te hablo de la alegría que ondea por encima de todo, de la radical y
subyacente alegría que es la vida. Ten cuidado, porque ésa es la primera y, en el fondo, la
única obligación de cada ser. Nadie está aquí para enriquecer la vida (¿qué vanidad es
ésa?), sino para gozarla. Mira tus labios yertos; ábrelos; sonríe.
Perdónate tu torpeza, y sonríete.
Si pierdes la desengañada y compasiva alegría de estar vivo, es que la muerte
irremediable avanza, alma adentro, por ti. La esperanza (esperes o no esperes, da lo
mismo) ha de durar hasta los mismos umbrales de la muerte. O quizá más allá.
Llevaba tanto tiempo mirando con fijeza el rostro ajado del espejo que tras él vi la
imagen, fugaz e improbable de Farax. Me volví. Nadie. Sólo yo. Mi rostro en el espejo
estaba aún más pálido.
—¡Moraima! —grité—. ¡Moraima!
Apareció serena bajo el arco de la entrada. Apoyó una mano en la jamba. El
embarazo le ha abultado el vientre y le ha ahondado los ojos. Me interrogó con ellos. Su
calma me calmó. Le dije algo imprevisto:
—Tengo canas, Moraima. Me han salido canas.
Sus labios se plegaron en un asomo de sonrisa.
—Hace mucho que el blanco dejó de ser el color del luto en Al Andalus, Boabdil. No
trates de insinuarme que esas canas son el luto que llevas por tu juventud.
Pensé: ‘Es buena, me ama, y me conoce bien’.
Mientras se aproximaba continuó:
—Hemos pasado juntos toda la velada; la noche ha sido larga y terrible; pero ahora,
ya lo ves —me acariciaba el pelo que blanquea—, aparece la aurora.
Pensé: ‘Amarse quizá sea sólo esto: no el éxtasis, no el enloquecimiento, sino
envejecer juntos, estropearse juntos’. Miré la silueta deformada de Moraima y me complací
en ella; puse mis manos donde antes estuvo su cintura. Era cierto: para engendrar la vida no
hay necesariamente que amarla, sino entregarse a ella; es ella la que hace lo demás.
Por eso le rogué a Moraima que se quedase conmigo. Desde hace meses no lo hacía.
Ella asintió y, con alguna dificultad, se sentó a mi nivel. Yo, estremecido por esa continuidad
de la vida, que se sumerge en un sitio y surge en otro, acaricié su vientre.
296
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/