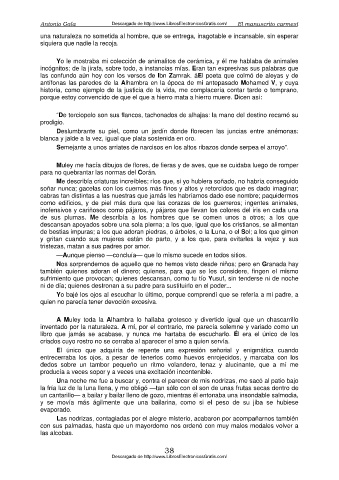Page 38 - El manuscrito Carmesi
P. 38
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
una naturaleza no sometida al hombre, que se entrega, inagotable e incansable, sin esperar
siquiera que nadie la recoja.
Yo le mostraba mi colección de animalitos de cerámica, y él me hablaba de animales
incógnitos; de la jirafa, sobre todo, a instancias mías. Eran tan expresivas sus palabras que
las confundo aún hoy con los versos de Ibn Zamrak. áEl poeta que colmó de aleyas y de
antífonas las paredes de la Alhambra en la época de mi antepasado Mohamed V, y cuya
historia, como ejemplo de la justicia de la vida, me complacería contar tarde o temprano,
porque estoy convencido de que el que a hierro mata a hierro muere. Dicen así:
“De terciopelo son sus flancos, tachonados de alhajas: la mano del destino recamó su
prodigio.
Deslumbrante su piel, como un jardín donde florecen las juncias entre anémonas:
blanca y jalde a la vez, igual que plata sostenida en oro.
Semejante a unos arriates de narcisos en los altos ribazos donde serpea el arroyo”.
Muley me hacía dibujos de flores, de fieras y de aves, que se cuidaba luego de romper
para no quebrantar las normas del Corán.
Me describía criaturas increíbles; ríos que, si yo hubiera soñado, no habría conseguido
soñar nunca; gacelas con los cuernos más finos y altos y retorcidos que es dado imaginar;
cabras tan distintas a las nuestras que jamás les habríamos dado ese nombre; paquidermos
como edificios, y de piel más dura que las corazas de los guerreros; ingentes animales,
inofensivos y cariñosos como pájaros, y pájaros que llevan los colores del iris en cada una
de sus plumas. Me describía a los hombres que se comen unos a otros; a los que
descansan apoyados sobre una sola pierna; a los que, igual que los cristianos, se alimentan
de bestias impuras; a los que adoran piedras, o árboles, o la Luna, o el Sol; a los que gimen
y gritan cuando sus mujeres están de parto, y a los que, para evitarles la vejez y sus
tristezas, matan a sus padres por amor.
—Aunque pienso —concluía— que lo mismo sucede en todos sitios.
Nos sorprendemos de aquello que no hemos visto desde niños; pero en Granada hay
también quienes adoran el dinero; quienes, para que se les considere, fingen el mismo
sufrimiento que provocan; quienes descansan, como tu tío Yusuf, sin tenderse ni de noche
ni de día; quienes destronan a su padre para sustituirlo en el poder...
Yo bajé los ojos al escuchar lo último, porque comprendí que se refería a mi padre, a
quien no parecía tener devoción excesiva.
A Muley toda la Alhambra lo hallaba grotesco y divertido igual que un chascarrillo
inventado por la naturaleza. A mí, por el contrario, me parecía solemne y variado como un
libro que jamás se acabase, y nunca me hartaba de escucharlo. Él era el único de los
criados cuyo rostro no se cerraba al aparecer el amo a quien servía.
El único que adquiría de repente una expresión señorial y enigmática cuando
entrecerraba los ojos, a pesar de tenerlos como huevos enrojecidos, y marcaba con los
dedos sobre un tambor pequeño un ritmo volandero, tenaz y alucinante, que a mí me
producía a veces sopor y a veces una excitación incontenible.
Una noche me fue a buscar y, contra el parecer de mis nodrizas, me sacó al patio bajo
la fría luz de la luna llena, y me obligó —tan sólo con el son de unas frutas secas dentro de
un cantarillo— a bailar y bailar lleno de gozo, mientras él entonaba una insondable salmodia,
y se movía más ágilmente que una bailarina, como si el peso de su jiba se hubiese
evaporado.
Las nodrizas, contagiadas por el alegre misterio, acabaron por acompañarnos también
con sus palmadas, hasta que un mayordomo nos ordenó con muy malos modales volver a
las alcobas.
38
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/