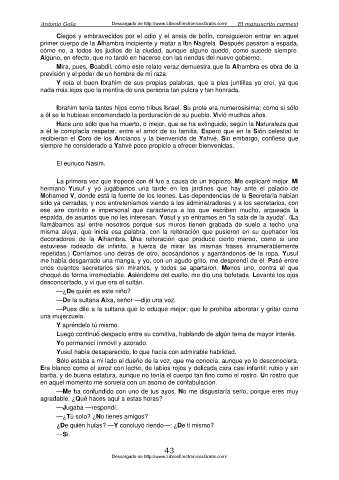Page 43 - El manuscrito Carmesi
P. 43
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
Ciegos y embravecidos por el odio y el ansia de botín, consiguieron entrar en aquel
primer cuerpo de la Alhambra incipiente y matar a Ibn Nagrela. Después pasaron a espada,
cómo no, a todos los judíos de la ciudad, aunque alguno quedó, como sucede siempre.
Alguno, en efecto, que no tardó en hacerse con las riendas del nuevo gobierno.
Mira, pues, Boabdil, cómo este relato veraz demuestra que la Alhambra es obra de la
previsión y el poder de un hombre de mi raza.
Y reía el buen Ibrahim de sus propias palabras, que a pies juntillas yo creí, ya que
nada más lejos que la mentira de una persona tan pulcra y tan honrada.
Ibrahim tenía tantos hijos como tribus Israel. Su prole era numerosísima; como si sólo
a él se le hubiese encomendado la perduración de su pueblo. Vivió muchos años.
Hace uno sólo que ha muerto, o mejor, que se ha extinguido, según la Naturaleza que
a él le complacía respetar, entre el amor de su familia. Espero que en la Sión celestial lo
recibieran el Coro de los Ancianos y la bienvenida de Yahvé. Sin embargo, confieso que
siempre he considerado a Yahvé poco propicio a ofrecer bienvenidas.
El eunuco Nasim.
La primera vez que tropecé con él fue a causa de un tropiezo. Me explicaré mejor. Mi
hermano Yusuf y yo jugábamos una tarde en los jardines que hay ante el palacio de
Mohamed V, donde está la fuente de los leones. Las dependencias de la Secretaría habían
sido ya cerradas, y nos entreteníamos viendo a los administradores y a los secretarios, con
ese aire contrito e impersonal que caracteriza a los que escriben mucho, arqueada la
espalda, de asuntos que no les interesan. Yusuf y yo entramos en “la sala de la ayuda”. (La
llamábamos así entre nosotros porque sus muros tienen grabada de suelo a techo una
misma aleya, que inicia esa palabra, con la reiteración que pusieron en su quehacer los
decoradores de la Alhambra. Una reiteración que produce cierto mareo, como si uno
estuviese rodeado de infinito, a fuerza de mirar las mismas frases innumerablemente
repetidas.) Corríamos uno detrás de otro, acosándonos y agarrándonos de la ropa. Yusuf
me había desgarrado una manga, y yo, con un agudo grito, me desprendí de él. Pasé entre
unos cuantos secretarios sin mirarlos, y todos se apartaron. Menos uno, contra el que
choqué de forma irremediable. Asiéndome del cuello, me dio una bofetada. Levanté los ojos
desconcertado, y vi que era el sultán.
—¿De quién es este niño?
—De la sultana Aixa, señor —dijo una voz.
—Pues dile a la sultana que lo eduque mejor; que le prohíba alborotar y gritar como
una mujerzuela.
Y apréndelo tú mismo.
Luego continuó despacio entre su comitiva, hablando de algún tema de mayor interés.
Yo permanecí inmóvil y azorado.
Yusuf había desaparecido, lo que hacía con admirable habilidad.
Sólo estaba a mi lado el dueño de la voz, que me conocía, aunque yo lo desconociera.
Era blanco como el arroz con leche, de labios rojos y delicada cara casi infantil; rubio y sin
barba, y de buena estatura, aunque no tenía el cuerpo tan fino como el rostro. Un rostro que
en aquel momento me sonreía con un asomo de confabulación.
—Me ha confundido con uno de tus ayos. No me disgustaría serlo, porque eres muy
agradable. ¿Qué haces aquí a estas horas?
—Jugaba —respondí.
—¿Tú solo? ¿No tienes amigos?
¿De quién huías? —Y concluyó riendo—: ¿De ti mismo?
—Sí.
43
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/