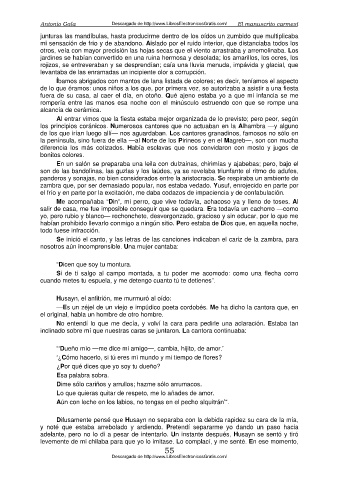Page 55 - El manuscrito Carmesi
P. 55
Antonio Gala Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/ El manuscrito carmesí
junturas las mandíbulas, hasta producirme dentro de los oídos un zumbido que multiplicaba
mi sensación de frío y de abandono. Aislado por el ruido interior, que distanciaba todos los
otros, veía con mayor precisión las hojas secas que el viento arrastraba y arremolinaba. Los
jardines se habían convertido en una ruina hermosa y desolada; los amarillos, los ocres, los
rojizos, se entreveraban y se desprendían; caía una lluvia menuda, impávida y glacial, que
levantaba de las enramadas un incipiente olor a corrupción.
Íbamos abrigados con mantos de lana listada de colores; es decir, teníamos el aspecto
de lo que éramos: unos niños a los que, por primera vez, se autorizaba a asistir a una fiesta
fuera de su casa, al caer el día, en otoño. Qué ajeno estaba yo a que mi infancia se me
rompería entre las manos esa noche con el minúsculo estruendo con que se rompe una
alcancía de cerámica.
Al entrar vimos que la fiesta estaba mejor organizada de lo previsto; pero peor, según
los principios coránicos. Numerosos cantores que no actuaban en la Alhambra —y alguno
de los que irían luego allí— nos aguardaban. Los cantores granadinos, famosos no sólo en
la península, sino fuera de ella —al Norte de los Pirineos y en el Magreb—, son con mucha
diferencia los más cotizados. Había esclavas que nos convidaron con mosto y jugos de
bonitos colores.
En un salón se preparaba una leila con dulzainas, chirimías y ajabebas; pero, bajo el
son de las bandolinas, las guzlas y los laúdes, ya se revelaba triunfante el ritmo de adufes,
panderos y sonajas, no bien considerados entre la aristocracia. Se respiraba un ambiente de
zambra que, por ser demasiado popular, nos estaba vedado. Yusuf, enrojecido en parte por
el frío y en parte por la excitación, me daba codazos de impaciencia y de confabulación.
Me acompañaba “Din”, mi perro, que vive todavía, achacoso ya y lleno de toses. Al
salir de casa, me fue imposible conseguir que se quedara. Era todavía un cachorro —como
yo, pero rubio y blanco— rechonchete, desvergonzado, gracioso y sin educar, por lo que me
habían prohibido llevarlo conmigo a ningún sitio. Pero estaba de Dios que, en aquella noche,
todo fuese infracción.
Se inició el canto, y las letras de las canciones indicaban el cariz de la zambra, para
nosotros aún incomprensible. Una mujer cantaba:
“Dicen que soy tu montura.
Si de ti salgo al campo montada, a tu poder me acomodo: como una flecha corro
cuando metes tu espuela, y me detengo cuanto tú te detienes”.
Husayn, el anfitrión, me murmuró al oído:
—Es un zéjel de un viejo e impúdico poeta cordobés. Me ha dicho la cantora que, en
el original, habla un hombre de otro hombre.
No entendí lo que me decía, y volví la cara para pedirle una aclaración. Estaba tan
inclinado sobre mí que nuestras caras se juntaron. La cantora continuaba:
“‘Dueño mío —me dice mi amigo—, cambia, hijito, de amor.’
‘¿Cómo hacerlo, si tú eres mi mundo y mi tiempo de flores?
¿Por qué dices que yo soy tu dueño?
Esa palabra sobra.
Dime sólo cariños y arrullos; hazme sólo arrumacos.
Lo que quieras quitar de respeto, me lo añades de amor.
Aún con leche en los labios, no tengas en el pecho alquitrán’“.
Difusamente pensé que Husayn no separaba con la debida rapidez su cara de la mía,
y noté que estaba arrebolado y ardiendo. Pretendí separarme yo dando un paso hacia
adelante, pero no lo di a pesar de intentarlo. Un instante después, Husayn se sentó y tiró
levemente de mi chilaba para que yo lo imitase. Lo complací, y me senté. En ese momento,
55
Descargado de http://www.LibrosElectronicosGratis.com/