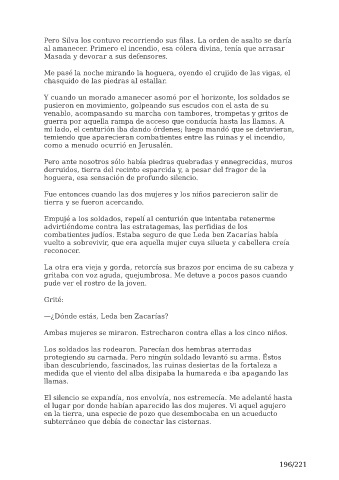Page 196 - Tito - El martirio de los judíos
P. 196
Pero Silva los contuvo recorriendo sus filas. La orden de asalto se daría
al amanecer. Primero el incendio, esa cólera divina, tenía que arrasar
Masada y devorar a sus defensores.
Me pasé la noche mirando la hoguera, oyendo el crujido de las vigas, el
chasquido de las piedras al estallar.
Y cuando un morado amanecer asomó por el horizonte, los soldados se
pusieron en movimiento, golpeando sus escudos con el asta de su
venablo, acompasando su marcha con tambores, trompetas y gritos de
guerra por aquella rampa de acceso que conducía hasta las llamas. A
mi lado, el centurión iba dando órdenes; luego mandó que se detuvieran,
temiendo que aparecieran combatientes entre las ruinas y el incendio,
como a menudo ocurrió en Jerusalén.
Pero ante nosotros sólo había piedras quebradas y ennegrecidas, muros
derruidos, tierra del recinto esparcida y, a pesar del fragor de la
hoguera, esa sensación de profundo silencio.
Fue entonces cuando las dos mujeres y los niños parecieron salir de
tierra y se fueron acercando.
Empujé a los soldados, repelí al centurión que intentaba retenerme
advirtiéndome contra las estratagemas, las perfidias de los
combatientes judíos. Estaba seguro de que Leda ben Zacarías había
vuelto a sobrevivir, que era aquella mujer cuya silueta y cabellera creía
reconocer.
La otra era vieja y gorda, retorcía sus brazos por encima de su cabeza y
gritaba con voz aguda, quejumbrosa. Me detuve a pocos pasos cuando
pude ver el rostro de la joven.
Grité:
—¿Dónde estás, Leda ben Zacarías?
Ambas mujeres se miraron. Estrecharon contra ellas a los cinco niños.
Los soldados las rodearon. Parecían dos hembras aterradas
protegiendo su carnada. Pero ningún soldado levantó su arma. Éstos
iban descubriendo, fascinados, las ruinas desiertas de la fortaleza a
medida que el viento del alba disipaba la humareda e iba apagando las
llamas.
El silencio se expandía, nos envolvía, nos estremecía. Me adelanté hasta
el lugar por donde habían aparecido las dos mujeres. Vi aquel agujero
en la tierra, una especie de pozo que desembocaba en un acueducto
subterráneo que debía de conectar las cisternas.
196/221