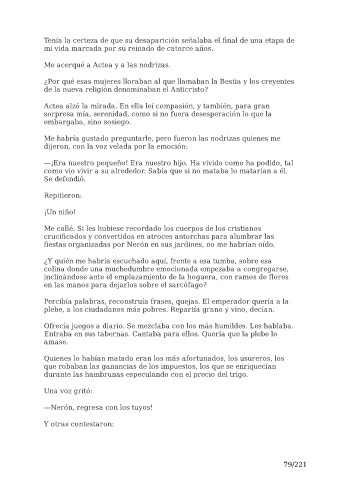Page 79 - Tito - El martirio de los judíos
P. 79
Tenía la certeza de que su desaparición señalaba el final de una etapa de
mi vida marcada por su reinado de catorce años.
Me acerqué a Actea y a las nodrizas.
¿Por qué esas mujeres lloraban al que llamaban la Bestia y los creyentes
de la nueva religión denominaban el Anticristo?
Actea alzó la mirada. En ella leí compasión, y también, para gran
sorpresa mía, serenidad, como si no fuera desesperación lo que la
embargaba, sino sosiego.
Me habría gustado preguntarle, pero fueron las nodrizas quienes me
dijeron, con la voz velada por la emoción:
—¡Era nuestro pequeño! Era nuestro hijo. Ha vivido como ha podido, tal
como vio vivir a su alrededor. Sabía que si no mataba lo matarían a él.
Se defendió.
Repitieron:
¡Un niño!
Me callé. Si les hubiese recordado los cuerpos de los cristianos
crucificados y convertidos en atroces antorchas para alumbrar las
fiestas organizadas por Nerón en sus jardines, no me habrían oído.
¿Y quién me habría escuchado aquí, frente a esa tumba, sobre esa
colina donde una muchedumbre emocionada empezaba a congregarse,
inclinándose ante el emplazamiento de la hoguera, con ramos de flores
en las manos para dejarlos sobre el sarcófago?
Percibía palabras, reconstruía frases, quejas. El emperador quería a la
plebe, a los ciudadanos más pobres. Repartía grano y vino, decían.
Ofrecía juegos a diario. Se mezclaba con los más humildes. Les hablaba.
Entraba en sus tabernas. Cantaba para ellos. Quería que la plebe lo
amase.
Quienes lo habían matado eran los más afortunados, los usureros, los
que robaban las ganancias de los impuestos, los que se enriquecían
durante las hambrunas especulando con el precio del trigo.
Una voz gritó:
—Nerón, regresa con los tuyos!
Y otras contestaron:
79/221