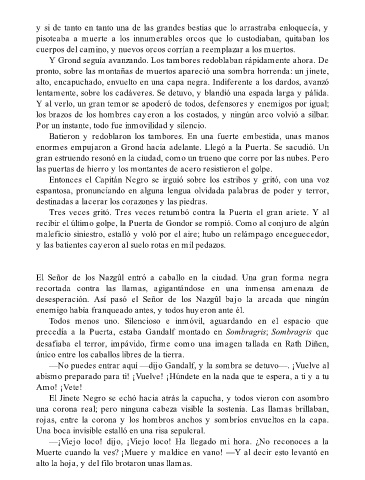Page 105 - El Retorno del Rey
P. 105
y si de tanto en tanto una de las grandes bestias que lo arrastraba enloquecía, y
pisoteaba a muerte a los innumerables orcos que lo custodiaban, quitaban los
cuerpos del camino, y nuevos orcos corrían a reemplazar a los muertos.
Y Grond seguía avanzando. Los tambores redoblaban rápidamente ahora. De
pronto, sobre las montañas de muertos apareció una sombra horrenda: un jinete,
alto, encapuchado, envuelto en una capa negra. Indiferente a los dardos, avanzó
lentamente, sobre los cadáveres. Se detuvo, y blandió una espada larga y pálida.
Y al verlo, un gran temor se apoderó de todos, defensores y enemigos por igual;
los brazos de los hombres cayeron a los costados, y ningún arco volvió a silbar.
Por un instante, todo fue inmovilidad y silencio.
Batieron y redoblaron los tambores. En una fuerte embestida, unas manos
enormes empujaron a Grond hacia adelante. Llegó a la Puerta. Se sacudió. Un
gran estruendo resonó en la ciudad, como un trueno que corre por las nubes. Pero
las puertas de hierro y los montantes de acero resistieron el golpe.
Entonces el Capitán Negro se irguió sobre los estribos y gritó, con una voz
espantosa, pronunciando en alguna lengua olvidada palabras de poder y terror,
destinadas a lacerar los corazones y las piedras.
Tres veces gritó. Tres veces retumbó contra la Puerta el gran ariete. Y al
recibir el último golpe, la Puerta de Gondor se rompió. Como al conjuro de algún
maleficio siniestro, estalló y voló por el aire; hubo un relámpago enceguecedor,
y las batientes cayeron al suelo rotas en mil pedazos.
El Señor de los Nazgûl entró a caballo en la ciudad. Una gran forma negra
recortada contra las llamas, agigantándose en una inmensa amenaza de
desesperación. Así pasó el Señor de los Nazgûl bajo la arcada que ningún
enemigo había franqueado antes, y todos huyeron ante él.
Todos menos uno. Silencioso e inmóvil, aguardando en el espacio que
precedía a la Puerta, estaba Gandalf montado en Sombragris; Sombragris que
desafiaba el terror, impávido, firme como una imagen tallada en Rath Diñen,
único entre los caballos libres de la tierra.
—No puedes entrar aquí —dijo Gandalf, y la sombra se detuvo—. ¡Vuelve al
abismo preparado para ti! ¡Vuelve! ¡Húndete en la nada que te espera, a ti y a tu
Amo! ¡Vete!
El Jinete Negro se echó hacia atrás la capucha, y todos vieron con asombro
una corona real; pero ninguna cabeza visible la sostenía. Las llamas brillaban,
rojas, entre la corona y los hombros anchos y sombríos envueltos en la capa.
Una boca invisible estalló en una risa sepulcral.
—¡Viejo loco! dijo, ¡Viejo loco! Ha llegado mi hora. ¿No reconoces a la
Muerte cuando la ves? ¡Muere y maldice en vano! —Y al decir esto levantó en
alto la hoja, y del filo brotaron unas llamas.