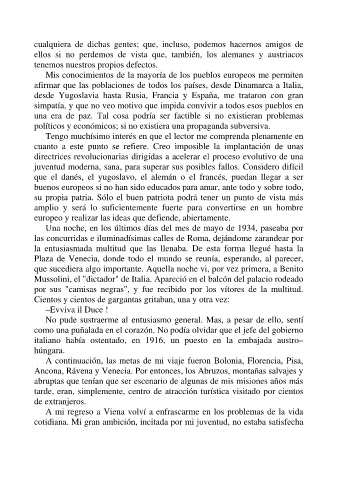Page 39 - Vive Peligrosamente
P. 39
cualquiera de dichas gentes; que, incluso, podemos hacernos amigos de
ellos si no perdemos de vista que, también, los alemanes y austriacos
tenemos nuestros propios defectos.
Mis conocimientos de la mayoría de los pueblos europeos me permiten
afirmar que las poblaciones de todos los países, desde Dinamarca a Italia,
desde Yugoslavia hasta Rusia, Francia y España, me trataron con gran
simpatía, y que no veo motivo que impida convivir a todos esos pueblos en
una era de paz. Tal cosa podría ser factible si no existieran problemas
políticos y económicos; si no existiera una propaganda subversiva.
Tengo muchísimo interés en que el lector me comprenda plenamente en
cuanto a este punto se refiere. Creo imposible la implantación de unas
directrices revolucionarias dirigidas a acelerar el proceso evolutivo de una
juventud moderna, sana, para superar sus posibles fallos. Considero difícil
que el danés, el yugoslavo, el alemán o el francés, puedan llegar a ser
buenos europeos si no han sido educados para amar, ante todo y sobre todo,
su propia patria. Sólo el buen patriota podrá tener un punto de vista más
amplio y será lo suficientemente fuerte para convertirse en un hombre
europeo y realizar las ideas que defiende, abiertamente.
Una noche, en los últimos días del mes de mayo de 1934, paseaba por
las concurridas e iluminadísimas calles de Roma, dejándome zarandear por
la entusiasmada multitud que las llenaba. De esta forma llegué hasta la
Plaza de Venecia, donde todo el mundo se reunía, esperando, al parecer,
que sucediera algo importante. Aquella noche vi, por vez primera, a Benito
Mussolini, el "dictador" de Italia. Apareció en el balcón del palacio rodeado
por sus "camisas negras", y fue recibido por los vítores de la multitud.
Cientos y cientos de gargantas gritaban, una y otra vez:
–Evviva il Duce !
No pude sustraerme al entusiasmo general. Mas, a pesar de ello, sentí
como una puñalada en el corazón. No podía olvidar que el jefe del gobierno
italiano había ostentado, en 1916, un puesto en la embajada austro–
húngara.
A continuación, las metas de mi viaje fueron Bolonia, Florencia, Pisa,
Ancona, Rávena y Venecia. Por entonces, los Abruzos, montañas salvajes y
abruptas que tenían que ser escenario de algunas de mis misiones años más
tarde, eran, simplemente, centro de atracción turística visitado por cientos
de extranjeros.
A mi regreso a Viena volví a enfrascarme en los problemas de la vida
cotidiana. Mi gran ambición, incitada por mi juventud, no estaba satisfecha