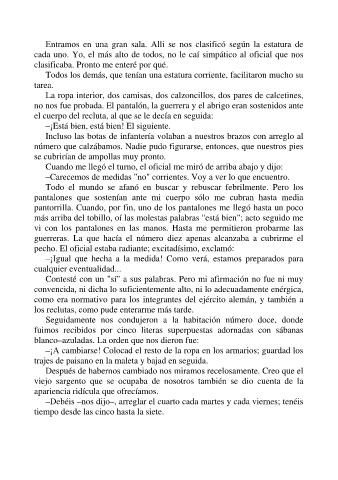Page 75 - Vive Peligrosamente
P. 75
Entramos en una gran sala. Alli se nos clasificó según la estatura de
cada uno. Yo, el más alto de todos, no le caí simpático al oficial que nos
clasificaba. Pronto me enteré por qué.
Todos los demás, que tenían una estatura corriente, facilitaron mucho su
tarea.
La ropa interior, dos camisas, dos calzoncillos, dos pares de calcetines,
no nos fue probada. El pantalón, la guerrera y el abrigo eran sostenidos ante
el cuerpo del recluta, al que se le decía en seguida:
–¡Está bien, está bien! El siguiente.
Incluso las botas de infantería volaban a nuestros brazos con arreglo al
número que calzábamos. Nadie pudo figurarse, entonces, que nuestros pies
se cubrirían de ampollas muy pronto.
Cuando me llegó el turno, el oficial me miró de arriba abajo y dijo:
–Carecemos de medidas "no" corrientes. Voy a ver lo que encuentro.
Todo el mundo se afanó en buscar y rebuscar febrilmente. Pero los
pantalones que sostenían ante mi cuerpo sólo me cubran hasta media
pantorrilla. Cuando, por fin, uno de los pantalones me llegó hasta un poco
más arriba del tobillo, oí las molestas palabras "está bien"; acto seguido me
vi con los pantalones en las manos. Hasta me permitieron probarme las
guerreras. La que hacía el número diez apenas alcanzaba a cubrirme el
pecho. El oficial estaba radiante; excitadísimo, exclamó:
–¡Igual que hecha a la medida! Como verá, estamos preparados para
cualquier eventualidad...
Contesté con un "sí" a sus palabras. Pero mi afirmación no fue ni muy
convencida, ni dicha lo suficientemente alto, ni lo adecuadamente enérgica,
como era normativo para los integrantes del ejército alemán, y también a
los reclutas, como pude enterarme más tarde.
Seguidamente nos condujeron a la habitación número doce, donde
fuimos recibidos por cinco literas superpuestas adornadas con sábanas
blanco–azuladas. La orden que nos dieron fue:
–¡A cambiarse! Colocad el resto de la ropa en los armarios; guardad los
trajes de paisano en la maleta y bajad en seguida.
Después de habernos cambiado nos miramos recelosamente. Creo que el
viejo sargento que se ocupaba de nosotros también se dio cuenta de la
apariencia ridícula que ofrecíamos.
–Debéis –nos dijo–, arreglar el cuarto cada martes y cada viernes; tenéis
tiempo desde las cinco hasta la siete.