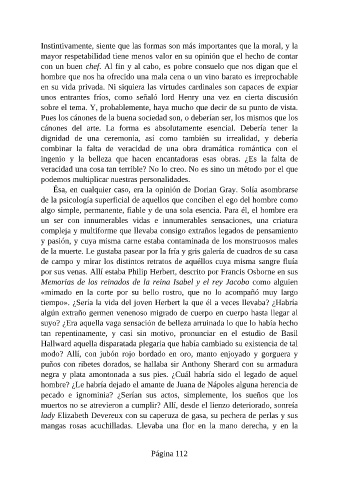Page 112 - El retrato de Dorian Gray (Edición sin censura)
P. 112
Instintivamente, siente que las formas son más importantes que la moral, y la
mayor respetabilidad tiene menos valor en su opinión que el hecho de contar
con un buen chef. Al fin y al cabo, es pobre consuelo que nos digan que el
hombre que nos ha ofrecido una mala cena o un vino barato es irreprochable
en su vida privada. Ni siquiera las virtudes cardinales son capaces de expiar
unos entrantes fríos, como señaló lord Henry una vez en cierta discusión
sobre el tema. Y, probablemente, haya mucho que decir de su punto de vista.
Pues los cánones de la buena sociedad son, o deberían ser, los mismos que los
cánones del arte. La forma es absolutamente esencial. Debería tener la
dignidad de una ceremonia, así como también su irrealidad, y debería
combinar la falta de veracidad de una obra dramática romántica con el
ingenio y la belleza que hacen encantadoras esas obras. ¿Es la falta de
veracidad una cosa tan terrible? No lo creo. No es sino un método por el que
podemos multiplicar nuestras personalidades.
Ésa, en cualquier caso, era la opinión de Dorian Gray. Solía asombrarse
de la psicología superficial de aquellos que conciben el ego del hombre como
algo simple, permanente, fiable y de una sola esencia. Para él, el hombre era
un ser con innumerables vidas e innumerables sensaciones, una criatura
compleja y multiforme que llevaba consigo extraños legados de pensamiento
y pasión, y cuya misma carne estaba contaminada de los monstruosos males
de la muerte. Le gustaba pasear por la fría y gris galería de cuadros de su casa
de campo y mirar los distintos retratos de aquéllos cuya misma sangre fluía
por sus venas. Allí estaba Philip Herbert, descrito por Francis Osborne en sus
Memorias de los reinados de la reina Isabel y el rey Jacobo como alguien
«mimado en la corte por su bello rostro, que no lo acompañó muy largo
tiempo». ¿Sería la vida del joven Herbert la que él a veces llevaba? ¿Habría
algún extraño germen venenoso migrado de cuerpo en cuerpo hasta llegar al
suyo? ¿Era aquella vaga sensación de belleza arruinada lo que lo había hecho
tan repentinamente, y casi sin motivo, pronunciar en el estudio de Basil
Hallward aquella disparatada plegaria que había cambiado su existencia de tal
modo? Allí, con jubón rojo bordado en oro, manto enjoyado y gorguera y
puños con ribetes dorados, se hallaba sir Anthony Sherard con su armadura
negra y plata amontonada a sus pies. ¿Cuál habría sido el legado de aquel
hombre? ¿Le habría dejado el amante de Juana de Nápoles alguna herencia de
pecado e ignominia? ¿Serían sus actos, simplemente, los sueños que los
muertos no se atrevieron a cumplir? Allí, desde el lienzo deteriorado, sonreía
lady Elizabeth Devereux con su caperuza de gasa, su pechera de perlas y sus
mangas rosas acuchilladas. Llevaba una flor en la mano derecha, y en la
Página 112