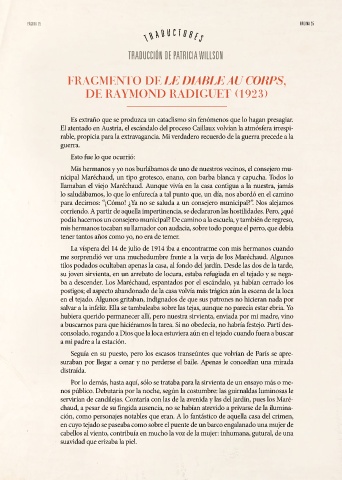Page 25 - labalandra_nro1
P. 25
PÁGINA 25 PÁGINA 25
T R A D U C T O R E S
TRADUCCIÓN DE PATRICIA WILLSON
Fragmento de LE DIABLE AU CORPS,
de Raymond Radiguet (1923)
Es extraño que se produzca un cataclismo sin fenómenos que lo hagan presagiar.
El atentado en Austria, el escándalo del proceso Caillaux volvían la atmósfera irrespi-
rable, propicia para la extravagancia. Mi verdadero recuerdo de la guerra precede a la
guerra.
Esto fue lo que ocurrió:
Mis hermanos y yo nos burlábamos de uno de nuestros vecinos, el consejero mu-
nicipal Maréchaud, un tipo grotesco, enano, con barba blanca y capucha. Todos lo
llamaban el viejo Maréchaud. Aunque vivía en la casa contigua a la nuestra, jamás
lo saludábamos, lo que lo enfurecía a tal punto que, un día, nos abordó en el camino
para decirnos: “¡Cómo! ¿Ya no se saluda a un consejero municipal?”. Nos alejamos
corriendo. A partir de aquella impertinencia, se declararon las hostilidades. Pero, ¿qué
podía hacernos un consejero municipal? De camino a la escuela, y también de regreso,
mis hermanos tocaban su llamador con audacia, sobre todo porque el perro, que debía
tener tantos años como yo, no era de temer.
La víspera del 14 de julio de 1914 iba a encontrarme con mis hermanos cuando
me sorprendió ver una muchedumbre frente a la verja de los Maréchaud. Algunos
tilos podados ocultaban apenas la casa, al fondo del jardín. Desde las dos de la tarde,
su joven sirvienta, en un arrebato de locura, estaba refugiada en el tejado y se nega-
ba a descender. Los Maréchaud, espantados por el escándalo, ya habían cerrado los
postigos; el aspecto abandonado de la casa volvía más trágica aún la escena de la loca
en el tejado. Algunos gritaban, indignados de que sus patrones no hicieran nada por
salvar a la infeliz. Ella se tambaleaba sobre las tejas, aunque no parecía estar ebria. Yo
hubiera querido permanecer allí, pero nuestra sirvienta, enviada por mi madre, vino
a buscarnos para que hiciéramos la tarea. Si no obedecía, no habría festejo. Partí des-
consolado, rogando a Dios que la loca estuviera aún en el tejado cuando fuera a buscar
a mi padre a la estación.
Seguía en su puesto, pero los escasos transeúntes que volvían de París se apre-
suraban por llegar a cenar y no perderse el baile. Apenas le concedían una mirada
distraída.
Por lo demás, hasta aquí, sólo se trataba para la sirvienta de un ensayo más o me-
nos público. Debutaría por la noche, según la costumbre: las guirnaldas luminosas le
servirían de candilejas. Contaría con las de la avenida y las del jardín, pues los Maré-
chaud, a pesar de su fingida ausencia, no se habían atrevido a privarse de la ilumina-
ción, como personajes notables que eran. A lo fantástico de aquella casa del crimen,
en cuyo tejado se paseaba como sobre el puente de un barco engalanado una mujer de
cabellos al viento, contribuía en mucho la voz de la mujer: inhumana, gutural, de una
suavidad que erizaba la piel.