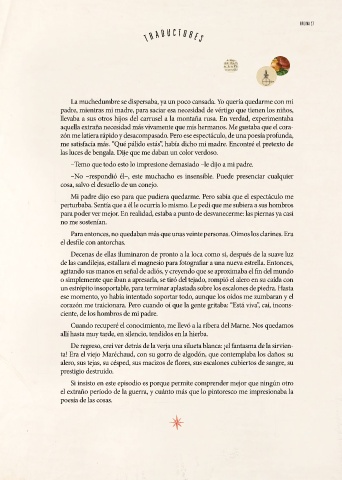Page 27 - labalandra_nro1
P. 27
PÁGINA 27
T R A D U C T O R E S
La muchedumbre se dispersaba, ya un poco cansada. Yo quería quedarme con mi
padre, mientras mi madre, para saciar esa necesidad de vértigo que tienen los niños,
llevaba a sus otros hijos del carrusel a la montaña rusa. En verdad, experimentaba
aquella extraña necesidad más vivamente que mis hermanos. Me gustaba que el cora-
zón me latiera rápido y desacompasado. Pero ese espectáculo, de una poesía profunda,
me satisfacía más. “Qué pálido estás”, había dicho mi madre. Encontré el pretexto de
las luces de bengala. Dije que me daban un color verdoso.
–Temo que todo esto lo impresione demasiado –le dijo a mi padre.
–No –respondió él–, este muchacho es insensible. Puede presenciar cualquier
cosa, salvo el desuello de un conejo.
Mi padre dijo eso para que pudiera quedarme. Pero sabía que el espectáculo me
perturbaba. Sentía que a él le ocurría lo mismo. Le pedí que me subiera a sus hombros
para poder ver mejor. En realidad, estaba a punto de desvanecerme: las piernas ya casi
no me sostenían.
Para entonces, no quedaban más que unas veinte personas. Oímos los clarines. Era
el desfile con antorchas.
Decenas de ellas iluminaron de pronto a la loca como si, después de la suave luz
de las candilejas, estallara el magnesio para fotografiar a una nueva estrella. Entonces,
agitando sus manos en señal de adiós, y creyendo que se aproximaba el fin del mundo
o simplemente que iban a apresarla, se tiró del tejado, rompió el alero en su caída con
un estrépito insoportable, para terminar aplastada sobre los escalones de piedra. Hasta
ese momento, yo había intentado soportar todo, aunque los oídos me zumbaran y el
corazón me traicionara. Pero cuando oí que la gente gritaba: “Está viva”, caí, incons-
ciente, de los hombros de mi padre.
Cuando recuperé el conocimiento, me llevó a la ribera del Marne. Nos quedamos
allí hasta muy tarde, en silencio, tendidos en la hierba.
De regreso, creí ver detrás de la verja una silueta blanca: ¡el fantasma de la sirvien-
ta! Era el viejo Maréchaud, con su gorro de algodón, que contemplaba los daños: su
alero, sus tejas, su césped, sus macizos de flores, sus escalones cubiertos de sangre, su
prestigio destruido.
Si insisto en este episodio es porque permite comprender mejor que ningún otro
el extraño período de la guerra, y cuánto más que lo pintoresco me impresionaba la
poesía de las cosas.