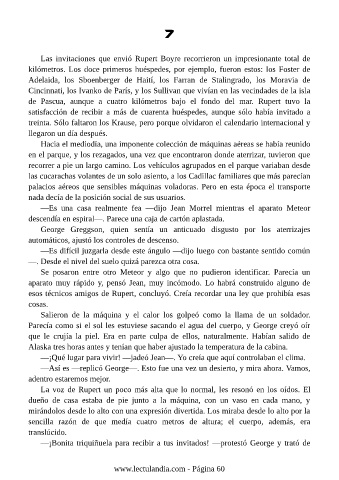Page 60 - El fin de la infancia
P. 60
7
Las invitaciones que envió Rupert Boyre recorrieron un impresionante total de
kilómetros. Los doce primeros huéspedes, por ejemplo, fueron estos: los Foster de
Adelaida, los Sboenberger de Haití, los Farran de Stalingrado, los Moravia de
Cincinnati, los Ivanko de París, y los Sullivan que vivían en las vecindades de la isla
de Pascua, aunque a cuatro kilómetros bajo el fondo del mar. Rupert tuvo la
satisfacción de recibir a más de cuarenta huéspedes, aunque sólo había invitado a
treinta. Sólo faltaron los Krause, pero porque olvidaron el calendario internacional y
llegaron un día después.
Hacia el mediodía, una imponente colección de máquinas aéreas se había reunido
en el parque, y los rezagados, una vez que encontraron donde aterrizar, tuvieron que
recorrer a pie un largo camino. Los vehículos agrupados en el parque variaban desde
las cucarachas volantes de un solo asiento, a los Cadillac familiares que más parecían
palacios aéreos que sensibles máquinas voladoras. Pero en esta época el transporte
nada decía de la posición social de sus usuarios.
—Es una casa realmente fea —dijo Jean Morrel mientras el aparato Meteor
descendía en espiral—. Parece una caja de cartón aplastada.
George Greggson, quien sentía un anticuado disgusto por los aterrizajes
automáticos, ajustó los controles de descenso.
—Es difícil juzgarla desde este ángulo —dijo luego con bastante sentido común
—. Desde el nivel del suelo quizá parezca otra cosa.
Se posaron entre otro Meteor y algo que no pudieron identificar. Parecía un
aparato muy rápido y, pensó Jean, muy incómodo. Lo habrá construido alguno de
esos técnicos amigos de Rupert, concluyó. Creía recordar una ley que prohibía esas
cosas.
Salieron de la máquina y el calor los golpeó como la llama de un soldador.
Parecía como si el sol les estuviese sacando el agua del cuerpo, y George creyó oír
que le crujía la piel. Era en parte culpa de ellos, naturalmente. Habían salido de
Alaska tres horas antes y tenían que haber ajustado la temperatura de la cabina.
—¡Qué lugar para vivir! —jadeó Jean—. Yo creía que aquí controlaban el clima.
—Así es —replicó George—. Esto fue una vez un desierto, y mira ahora. Vamos,
adentro estaremos mejor.
La voz de Rupert un poco más alta que lo normal, les resonó en los oídos. El
dueño de casa estaba de pie junto a la máquina, con un vaso en cada mano, y
mirándolos desde lo alto con una expresión divertida. Los miraba desde lo alto por la
sencilla razón de que medía cuatro metros de altura; el cuerpo, además, era
translúcido.
—¡Bonita triquiñuela para recibir a tus invitados! —protestó George y trató de
www.lectulandia.com - Página 60