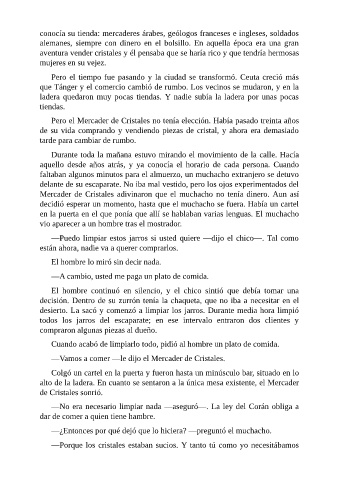Page 28 - El Alquimista
P. 28
conocía su tienda: mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados
alemanes, siempre con dinero en el bolsillo. En aquella época era una gran
aventura vender cristales y él pensaba que se haría rico y que tendría hermosas
mujeres en su vejez.
Pero el tiempo fue pasando y la ciudad se transformó. Ceuta creció más
que Tánger y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron, y en la
ladera quedaron muy pocas tiendas. Y nadie subía la ladera por unas pocas
tiendas.
Pero el Mercader de Cristales no tenía elección. Había pasado treinta años
de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal, y ahora era demasiado
tarde para cambiar de rumbo.
Durante toda la mañana estuvo mirando el movimiento de la calle. Hacía
aquello desde años atrás, y ya conocía el horario de cada persona. Cuando
faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo
delante de su escaparate. No iba mal vestido, pero los ojos experimentados del
Mercader de Cristales adivinaron que el muchacho no tenía dinero. Aun así
decidió esperar un momento, hasta que el muchacho se fuera. Había un cartel
en la puerta en el que ponía que allí se hablaban varias lenguas. El muchacho
vio aparecer a un hombre tras el mostrador.
—Puedo limpiar estos jarros si usted quiere —dijo el chico—. Tal como
están ahora, nadie va a querer comprarlos.
El hombre lo miró sin decir nada.
—A cambio, usted me paga un plato de comida.
El hombre continuó en silencio, y el chico sintió que debía tomar una
decisión. Dentro de su zurrón tenía la chaqueta, que no iba a necesitar en el
desierto. La sacó y comenzó a limpiar los jarros. Durante media hora limpió
todos los jarros del escaparate; en ese intervalo entraron dos clientes y
compraron algunas piezas al dueño.
Cuando acabó de limpiarlo todo, pidió al hombre un plato de comida.
—Vamos a comer —le dijo el Mercader de Cristales.
Colgó un cartel en la puerta y fueron hasta un minúsculo bar, situado en lo
alto de la ladera. En cuanto se sentaron a la única mesa existente, el Mercader
de Cristales sonrió.
—No era necesario limpiar nada —aseguró—. La ley del Corán obliga a
dar de comer a quien tiene hambre.
—¿Entonces por qué dejó que lo hiciera? —preguntó el muchacho.
—Porque los cristales estaban sucios. Y tanto tú como yo necesitábamos