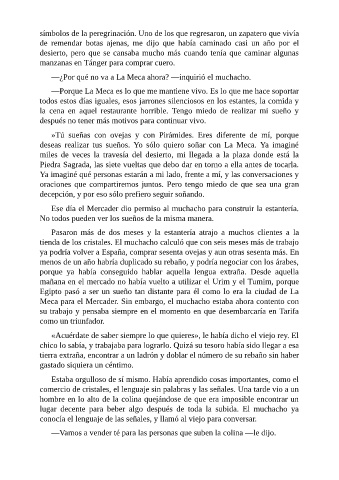Page 32 - El Alquimista
P. 32
símbolos de la peregrinación. Uno de los que regresaron, un zapatero que vivía
de remendar botas ajenas, me dijo que había caminado casi un año por el
desierto, pero que se cansaba mucho más cuando tenía que caminar algunas
manzanas en Tánger para comprar cuero.
—¿Por qué no va a La Meca ahora? —inquirió el muchacho.
—Porque La Meca es lo que me mantiene vivo. Es lo que me hace soportar
todos estos días iguales, esos jarrones silenciosos en los estantes, la comida y
la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y
después no tener más motivos para continuar vivo.
»Tú sueñas con ovejas y con Pirámides. Eres diferente de mí, porque
deseas realizar tus sueños. Yo sólo quiero soñar con La Meca. Ya imaginé
miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la
Piedra Sagrada, las siete vueltas que debo dar en torno a ella antes de tocarla.
Ya imaginé qué personas estarán a mi lado, frente a mí, y las conversaciones y
oraciones que compartiremos juntos. Pero tengo miedo de que sea una gran
decepción, y por eso sólo prefiero seguir soñando.
Ese día el Mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería.
No todos pueden ver los sueños de la misma manera.
Pasaron más de dos meses y la estantería atrajo a muchos clientes a la
tienda de los cristales. El muchacho calculó que con seis meses más de trabajo
ya podría volver a España, comprar sesenta ovejas y aun otras sesenta más. En
menos de un año habría duplicado su rebaño, y podría negociar con los árabes,
porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella
mañana en el mercado no había vuelto a utilizar el Urim y el Tumim, porque
Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de La
Meca para el Mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con
su trabajo y pensaba siempre en el momento en que desembarcaría en Tarifa
como un triunfador.
«Acuérdate de saber siempre lo que quieres», le había dicho el viejo rey. El
chico lo sabía, y trabajaba para lograrlo. Quizá su tesoro había sido llegar a esa
tierra extraña, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber
gastado siquiera un céntimo.
Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes, como el
comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde vio a un
hombre en lo alto de la colina quejándose de que era imposible encontrar un
lugar decente para beber algo después de toda la subida. El muchacho ya
conocía el lenguaje de las señales, y llamó al viejo para conversar.
—Vamos a vender té para las personas que suben la colina —le dijo.