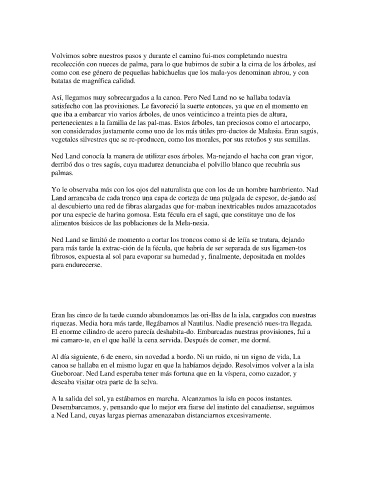Page 124 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 124
Volvimos sobre nuestros pasos y durante el camino fui-mos completando nuestra
recolección con nueces de palma, para lo que hubimos de subir a la cima de los árboles, así
como con ese género de pequeñas habichuelas que los mala-yos denominan abrou, y con
batatas de magnífica calidad.
Así, llegamos muy sobrecargados a la canoa. Pero Ned Land no se hallaba todavía
satisfecho con las provisiones. Le favoreció la suerte entonces, ya que en el momento en
que iba a embarcar vio varios árboles, de unos veinticinco a treinta pies de altura,
pertenecientes a la familia de las pal-mas. Estos árboles, tan preciosos como el artocarpo,
son considerados justamente como uno de los más útiles pro-ductos de Malasia. Eran sagús,
vegetales silvestres que se re-producen, como los morales, por sus retoños y sus semillas.
Ned Land conocía la manera de utilizar esos árboles. Ma-nejando el hacha con gran vigor,
derribó dos o tres sagús, cuya madurez denunciaba el polvillo blanco que recubría sus
palmas.
Yo le observaba más con los ojos del naturalista que con los de un hombre hambriento. Nad
Land arrancaba de cada tronco una capa de corteza de una pulgada de espesor, de-jando así
al descubierto una red de fibras alargadas que for-maban inextricables nudos amazacotados
por una especie de harina gomosa. Esta fécula era el sagú, que constituye uno de los
alimentos básicos de las poblaciones de la Mela-nesia.
Ned Land se limitó de momento a cortar los troncos como si de leíía se tratara, dejando
para más tarde la extrac-ción de la fécula, que habría de ser separada de sus ligamen-tos
fibrosos, expuesta al sol para evaporar su humedad y, finalmente, depositada en moldes
para endurecerse.
Eran las cinco de la tarde cuando abandonamos las ori-llas de la isla, cargados con nuestras
riquezas. Media hora más tarde, llegábamos al Nautilus. Nadie presenció nues-tra llegada.
El enorme cilindro de acero parecía deshabita-do. Embarcadas nuestras provisiones, fui a
mi camaro-te, en el que hallé la cena servida. Después de comer, me dormí.
Al día siguiente, 6 de enero, sin novedad a bordo. Ni un ruido, ni un signo de vida, La
canoa se hallaba en el mismo lugar en que la habíamos dejado. Resolvimos volver a la isla
Gueboroar. Ned Land esperaba tener más fortuna que en la víspera, como cazador, y
deseaba visitar otra parte de la selva.
A la salida del sol, ya estábamos en marcha. Alcanzamos la isla en pocos instantes.
Desembarcamos, y, pensando que lo mejor era fiarse del instinto del canadiense, seguimos
a Ned Land, cuyas largas piernas amenazaban distanciarnos excesivamente.