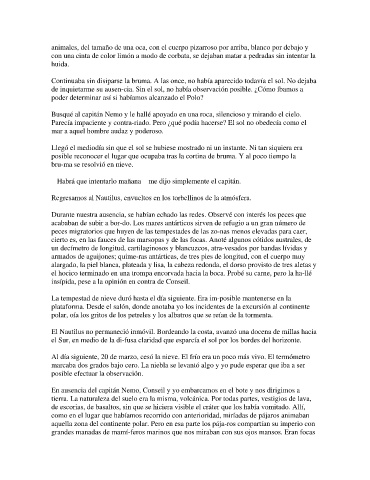Page 260 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 260
animales, del tamaño de una oca, con el cuerpo pizarroso por arriba, blanco por debajo y
con una cinta de color limón a modo de corbata, se dejaban matar a pedradas sin intentar la
huida.
Continuaba sin disiparse la bruma. A las once, no había aparecido todavía el sol. No dejaba
de inquietarme su ausen-cia. Sin el sol, no había observación posible. ¿Cómo íbamos a
poder determinar así si habíamos alcanzado el Polo?
Busqué al capitán Nemo y le hallé apoyado en una roca, silencioso y mirando el cielo.
Parecía impaciente y contra-riado. Pero ¿qué podía hacerse? El sol no obedecía como el
mar a aquel hombre audaz y poderoso.
Llegó el mediodía sin que el sol se hubiese mostrado ni un instante. Ni tan siquiera era
posible reconocer el lugar que ocupaba tras la cortina de bruma. Y al poco tiempo la
bru-ma se resolvió en nieve.
Habrá que intentarlo mañana me dijo simplemente el capitán.
Regresamos al Nautilus, envueltos en los torbellinos de la atmósfera.
Durante nuestra ausencia, se habían echado las redes. Observé con interés los peces que
acababan de subir a bor-do. Los mares antárticos sirven de refugio a un gran número de
peces migratorios que huyen de las tempestades de las zo-nas menos elevadas para caer,
cierto es, en las fauces de las marsopas y de las focas. Anoté algunos cótidos australes, de
un decímetro de longitud, cartilaginosos y blancuzcos, atra-vesados por bandas lívidas y
armados de aguijones; quime-ras antárticas, de tres pies de longitud, con el cuerpo muy
alargado, la piel blanca, plateada y lisa, la cabeza redonda, el dorso provisto de tres aletas y
el hocico terminado en una trompa encorvada hacia la boca. Probé su carne, pero la ha-llé
insípida, pese a la opinión en contra de Conseil.
La tempestad de nieve duró hasta el día siguiente. Era im-posible mantenerse en la
plataforma. Desde el salón, donde anotaba yo los incidentes de la excursión al continente
polar, oía los gritos de los petreles y los albatros que se reían de la tormenta.
El Nautilus no permaneció inmóvil. Bordeando la costa, avanzó una docena de millas hacia
el Sur, en medio de la di-fusa claridad que esparcía el sol por los bordes del horizonte.
Al día siguiente, 20 de marzo, cesó la nieve. El frío era un poco más vivo. El termómetro
marcaba dos grados bajo cero. La niebla se levantó algo y yo pude esperar que iba a ser
posible efectuar la observación.
En ausencia del capitán Nemo, Conseil y yo embarcamos en el bote y nos dirigimos a
tierra. La naturaleza del suelo era la misma, volcánica. Por todas partes, vestigios de lava,
de escorias, de basaltos, sin que se hiciera visible el cráter que los había vomitado. Allí,
como en el lugar que habíamos recorrido con anterioridad, miríadas de pájaros animaban
aquella zona del continente polar. Pero en esa parte los pája-ros compartían su imperio con
grandes manadas de mamí-feros marinos que nos miraban con sus ojos mansos. Eran focas