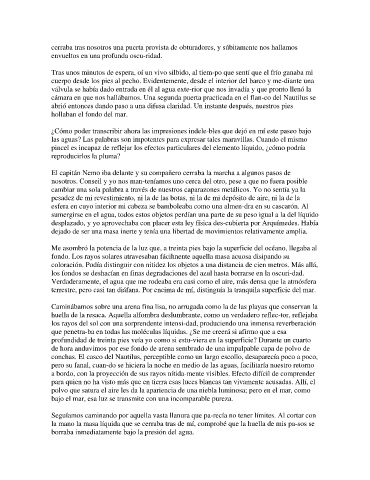Page 93 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 93
cerraba tras nosotros una puerta provista de obturadores, y súbitamente nos hallamos
envueltos en una profunda oscu-ridad.
Tras unos minutos de espera, oí un vivo silbido, al tiem-po que sentí que el frío ganaba mi
cuerpo desde los pies al pecho. Evidentemente, desde el interior del barco y me-diante una
válvula se había dado entrada en él al agua exte-rior que nos invadía y que pronto llenó la
cámara en que nos hallábamos. Una segunda puerta practicada en el flan-co del Nautilus se
abrió entonces dando paso a una difusa claridad. Un instante después, nuestros pies
hollaban el fondo del mar.
¿Cómo poder transcribir ahora las impresiones indele-bles que dejó en mí este paseo bajo
las aguas? Las palabras son impotentes para expresar tales maravillas. Cuando el mismo
pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del elemento líquido, ¿cómo podría
reproducirlos la pluma?
El capitán Nemo iba delante y su compañero cerraba la marcha a algunos pasos de
nosotros. Conseil y yo nos man-teníamos uno cerca del otro, pese a que no fuera posible
cambiar una sola palabra a través de nuestros caparazones metálicos. Yo no sentía ya la
pesadez de mi revestimiento, ni la de las botas, ni la de mi depósito de aire, ni la de la
esfera en cuyo interior mi cabeza se bamboleaba como una almen-dra en su cascarón. Al
sumergirse en el agua, todos estos objetos perdían una parte de su peso igual a la del líquido
desplazado, y yo aprovechaba con placer esta ley física des-cubierta por Arquímedes. Había
dejado de ser una masa inerte y tenía una libertad de movimientos relativamente amplia.
Me asombró la potencia de la luz que, a treinta pies bajo la superficie del océano, llegaba al
fondo. Los rayos solares atravesaban fácihnente aquella masa acuosa disipando su
coloración. Podía distinguir con nitidez los objetos a una distancia de cien metros. Más allá,
los fondos se deshacían en finas degradaciones del azul hasta borrarse en la oscuri-dad.
Verdaderamente, el agua que me rodeaba era casi como el aire, más densa que la atmósfera
terrestre, pero casi tan diáfana. Por encima de mí, distinguía la tranquila superficie del mar.
Caminábamos sobre una arena fina lisa, no arrugada como la de las playas que conservan la
huella de la resaca. Aquella alfombra deslumbrante, como un verdadero reflec-tor, reflejaba
los rayos del sol con una sorprendente intensi-dad, produciendo una inmensa reverberación
que penetra-ba en todas las moléculas líquidas. ¿Se me creerá si afirmo que a esa
profundidad de treinta pies veía yo como si estu-viera en la superficie? Durante un cuarto
de hora anduvimos por ese fondo de arena sembrado de una impalpable capa de polvo de
conchas. El casco del Nautilus, perceptible como un largo escollo, desaparecía poco a poco,
pero su fanal, cuan-do se hiciera la noche en medio de las aguas, facilitaría nuestro retorno
a bordo, con la proyección de sus rayos nítida-mente visibles. Efecto difícil de comprender
para quien no ha visto más que en tierra esas luces blancas tan vivamente acusadas. Allí, el
polvo que satura el aire les da la apariencia de una niebla luminosa; pero en el mar, como
bajo el mar, esa luz se transmite con una incomparable pureza.
Seguíamos caminando por aquella vasta llanura que pa-recía no tener límites. Al cortar con
la mano la masa líquida que se cerraba tras de mí, comprobé que la huella de mis pa-sos se
borraba inmediatamente bajo la presión del agua.