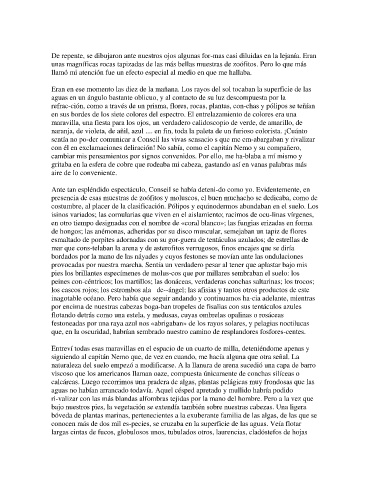Page 94 - veinte mil leguas de viaje submarino
P. 94
De repente, se dibujaron ante nuestros ojos algunas for-mas casi diluidas en la lejanía. Eran
unas magníficas rocas tapizadas de las más bellas muestras de zoófitos. Pero lo que más
llamó mi atención fue un efecto especial al medio en que me hallaba.
Eran en ese momento las diez de la mañana. Los rayos del sol tocaban la superficie de las
aguas en un ángulo bastante oblicuo, y al contacto de su luz descompuesta por la
refrac-ción, como a través de un prisma, flores, rocas, plantas, con-chas y pólipos se teñían
en sus bordes de los siete colores del espectro. El entrelazamiento de colores era una
maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero calidoscopio de verde, de amarillo, de
naranja, de violeta, de añil, azul .... en fin, toda la paleta de un furioso colorista. ¡Cuánto
sentía no po-der comunicar a Conseil las vivas sensacio s que me em-abargaban y rivalizar
con él en exclamaciones deliración! No sabía, como el capitán Nemo y su compañero,
cambiar mis pensamientos por signos convenidos. Por ello, me ha-blaba a mí mismo y
gritaba en la esfera de cobre que rodeaba mi cabeza, gastando así en vanas palabras más
aire de lo conveniente.
Ante tan espléndido espectáculo, Conseil se había deteni-do como yo. Evidentemente, en
presencia de esas muestras de zoófitos y moluscos, el buen muchacho se dedicaba, como de
costumbre, al placer de la clasificación. Pólipos y equinodermos abundaban en el suelo. Los
isinos variados; las cornularias que viven en el aislamiento; racimos de ocu-linas vírgenes,
en otro tiempo designadas con el nombre de «coral blanco»; las fungias erizadas en forma
de hongos; las anémonas, adheridas por su disco muscular, semejaban un tapiz de flores
esmaltado de porpites adornadas con su gor-guera de tentáculos azulados; de estrellas de
mar que cons-telaban la arena y de asterofitos verrugosos, finos encajes que se diría
bordados por la mano de las náyades y cuyos festones se movían ante las ondulaciones
provocadas por nuestra marcha. Sentía un verdadero pesar al tener que aplastar bajo mis
pies los brillantes especímenes de molus-cos que por millares sembraban el suelo: los
peines con-céntricos; los martillos; las donáceas, verdaderas conchas saltarinas; los trocos;
los cascos rojos; los estrombos ala de--ángel; las afisias y tantos otros productos de este
inagotable océano. Pero había que seguir andando y continuamos ha-cia adelante, mientras
por encima de nuestras cabezas boga-ban tropeles de fisalias con sus tentáculos azules
flotando detrás como una estela, y medusas, cuyas ombrelas opalinas o rosáceas
festoneadas por una raya azul nos «abrigaban» de los rayos solares, y pelagias noctilucas
que, en la oscuridad, habrían sembrado nuestro camino de resplandores fosfores-centes.
Entreví todas esas maravillas en el espacio de un cuarto de milla, deteniéndome apenas y
siguiendo al capitán Nemo que, de vez en cuando, me hacía alguna que otra señal. La
naturaleza del suelo empezó a modificarse. A la llanura de arena sucedió una capa de barro
viscoso que los americanos llaman oaze, compuesta únicamente de conchas silíceas o
calcáreas. Luego recorrimos una pradera de algas, plantas pelágicas muy frondosas que las
aguas no habían arrancado todavía. Aquel césped apretado y mullido habría podido
ri-valizar con las más blandas alfombras tejidas por la mano del hombre. Pero a la vez que
bajo nuestros pies, la vegetación se extendía también sobre nuestras cabezas. Una ligera
bóveda de plantas marinas, pertenecientes a la exuberante familia de las algas, de las que se
conocen más de dos mil es-pecies, se cruzaba en la superficie de las aguas. Veía flotar
largas cintas de fucos, globulosos unos, tubulados otros, laurencias, cladóstefos de hojas