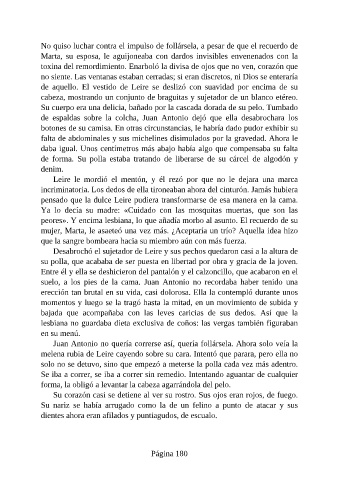Page 180 - La iglesia
P. 180
No quiso luchar contra el impulso de follársela, a pesar de que el recuerdo de
Marta, su esposa, le aguijoneaba con dardos invisibles envenenados con la
toxina del remordimiento. Enarboló la divisa de ojos que no ven, corazón que
no siente. Las ventanas estaban cerradas; si eran discretos, ni Dios se enteraría
de aquello. El vestido de Leire se deslizó con suavidad por encima de su
cabeza, mostrando un conjunto de braguitas y sujetador de un blanco etéreo.
Su cuerpo era una delicia, bañado por la cascada dorada de su pelo. Tumbado
de espaldas sobre la colcha, Juan Antonio dejó que ella desabrochara los
botones de su camisa. En otras circunstancias, le habría dado pudor exhibir su
falta de abdominales y sus michelines disimulados por la gravedad. Ahora le
daba igual. Unos centímetros más abajo había algo que compensaba su falta
de forma. Su polla estaba tratando de liberarse de su cárcel de algodón y
denim.
Leire le mordió el mentón, y él rezó por que no le dejara una marca
incriminatoria. Los dedos de ella tironeaban ahora del cinturón. Jamás hubiera
pensado que la dulce Leire pudiera transformarse de esa manera en la cama.
Ya lo decía su madre: «Cuidado con las mosquitas muertas, que son las
peores». Y encima lesbiana, lo que añadía morbo al asunto. El recuerdo de su
mujer, Marta, le asaeteó una vez más. ¿Aceptaría un trío? Aquella idea hizo
que la sangre bombeara hacia su miembro aún con más fuerza.
Desabrochó el sujetador de Leire y sus pechos quedaron casi a la altura de
su polla, que acababa de ser puesta en libertad por obra y gracia de la joven.
Entre él y ella se deshicieron del pantalón y el calzoncillo, que acabaron en el
suelo, a los pies de la cama. Juan Antonio no recordaba haber tenido una
erección tan brutal en su vida, casi dolorosa. Ella la contempló durante unos
momentos y luego se la tragó hasta la mitad, en un movimiento de subida y
bajada que acompañaba con las leves caricias de sus dedos. Así que la
lesbiana no guardaba dieta exclusiva de coños: las vergas también figuraban
en su menú.
Juan Antonio no quería correrse así, quería follársela. Ahora solo veía la
melena rubia de Leire cayendo sobre su cara. Intentó que parara, pero ella no
solo no se detuvo, sino que empezó a meterse la polla cada vez más adentro.
Se iba a correr, se iba a correr sin remedio. Intentando aguantar de cualquier
forma, la obligó a levantar la cabeza agarrándola del pelo.
Su corazón casi se detiene al ver su rostro. Sus ojos eran rojos, de fuego.
Su nariz se había arrugado como la de un felino a punto de atacar y sus
dientes ahora eran afilados y puntiagudos, de escualo.
Página 180