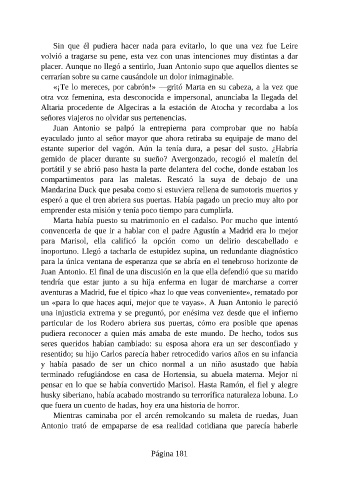Page 181 - La iglesia
P. 181
Sin que él pudiera hacer nada para evitarlo, lo que una vez fue Leire
volvió a tragarse su pene, esta vez con unas intenciones muy distintas a dar
placer. Aunque no llegó a sentirlo, Juan Antonio supo que aquellos dientes se
cerrarían sobre su carne causándole un dolor inimaginable.
«¡Te lo mereces, por cabrón!» —gritó Marta en su cabeza, a la vez que
otra voz femenina, esta desconocida e impersonal, anunciaba la llegada del
Altaria procedente de Algeciras a la estación de Atocha y recordaba a los
señores viajeros no olvidar sus pertenencias.
Juan Antonio se palpó la entrepierna para comprobar que no había
eyaculado junto al señor mayor que ahora retiraba su equipaje de mano del
estante superior del vagón. Aún la tenía dura, a pesar del susto. ¿Habría
gemido de placer durante su sueño? Avergonzado, recogió el maletín del
portátil y se abrió paso hasta la parte delantera del coche, donde estaban los
compartimentos para las maletas. Rescató la suya de debajo de una
Mandarina Duck que pesaba como si estuviera rellena de sumotoris muertos y
esperó a que el tren abriera sus puertas. Había pagado un precio muy alto por
emprender esta misión y tenía poco tiempo para cumplirla.
Marta había puesto su matrimonio en el cadalso. Por mucho que intentó
convencerla de que ir a hablar con el padre Agustín a Madrid era lo mejor
para Marisol, ella calificó la opción como un delirio descabellado e
inoportuno. Llegó a tacharla de estupidez supina, un redundante diagnóstico
para la única ventana de esperanza que se abría en el tenebroso horizonte de
Juan Antonio. El final de una discusión en la que ella defendió que su marido
tendría que estar junto a su hija enferma en lugar de marcharse a correr
aventuras a Madrid, fue el típico «haz lo que veas conveniente», rematado por
un «para lo que haces aquí, mejor que te vayas». A Juan Antonio le pareció
una injusticia extrema y se preguntó, por enésima vez desde que el infierno
particular de los Rodero abriera sus puertas, cómo era posible que apenas
pudiera reconocer a quien más amaba de este mundo. De hecho, todos sus
seres queridos habían cambiado: su esposa ahora era un ser desconfiado y
resentido; su hijo Carlos parecía haber retrocedido varios años en su infancia
y había pasado de ser un chico normal a un niño asustado que había
terminado refugiándose en casa de Hortensia, su abuela materna. Mejor ni
pensar en lo que se había convertido Marisol. Hasta Ramón, el fiel y alegre
husky siberiano, había acabado mostrando su terrorífica naturaleza lobuna. Lo
que fuera un cuento de hadas, hoy era una historia de horror.
Mientras caminaba por el arcén remolcando su maleta de ruedas, Juan
Antonio trató de empaparse de esa realidad cotidiana que parecía haberle
Página 181