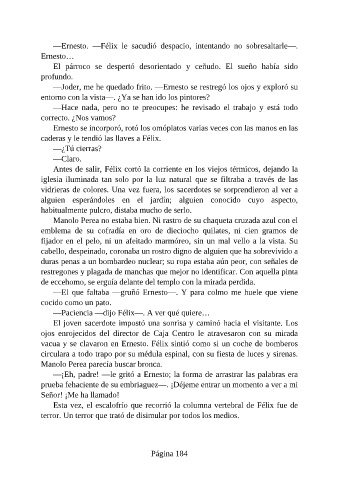Page 184 - La iglesia
P. 184
—Ernesto. —Félix le sacudió despacio, intentando no sobresaltarle—.
Ernesto…
El párroco se despertó desorientado y ceñudo. El sueño había sido
profundo.
—Joder, me he quedado frito. —Ernesto se restregó los ojos y exploró su
entorno con la vista—. ¿Ya se han ido los pintores?
—Hace nada, pero no te preocupes: he revisado el trabajo y está todo
correcto. ¿Nos vamos?
Ernesto se incorporó, rotó los omóplatos varias veces con las manos en las
caderas y le tendió las llaves a Félix.
—¿Tú cierras?
—Claro.
Antes de salir, Félix cortó la corriente en los viejos térmicos, dejando la
iglesia iluminada tan solo por la luz natural que se filtraba a través de las
vidrieras de colores. Una vez fuera, los sacerdotes se sorprendieron al ver a
alguien esperándoles en el jardín; alguien conocido cuyo aspecto,
habitualmente pulcro, distaba mucho de serlo.
Manolo Perea no estaba bien. Ni rastro de su chaqueta cruzada azul con el
emblema de su cofradía en oro de dieciocho quilates, ni cien gramos de
fijador en el pelo, ni un afeitado marmóreo, sin un mal vello a la vista. Su
cabello, despeinado, coronaba un rostro digno de alguien que ha sobrevivido a
duras penas a un bombardeo nuclear; su ropa estaba aún peor, con señales de
restregones y plagada de manchas que mejor no identificar. Con aquella pinta
de eccehomo, se erguía delante del templo con la mirada perdida.
—El que faltaba —gruñó Ernesto—. Y para colmo me huele que viene
cocido como un pato.
—Paciencia —dijo Félix—. A ver qué quiere…
El joven sacerdote impostó una sonrisa y caminó hacia el visitante. Los
ojos enrojecidos del director de Caja Centro le atravesaron con su mirada
vacua y se clavaron en Ernesto. Félix sintió como si un coche de bomberos
circulara a todo trapo por su médula espinal, con su fiesta de luces y sirenas.
Manolo Perea parecía buscar bronca.
—¡Eh, padre! —le gritó a Ernesto; la forma de arrastrar las palabras era
prueba fehaciente de su embriaguez—. ¡Déjeme entrar un momento a ver a mi
Señor! ¡Me ha llamado!
Esta vez, el escalofrío que recorrió la columna vertebral de Félix fue de
terror. Un terror que trató de disimular por todos los medios.
Página 184