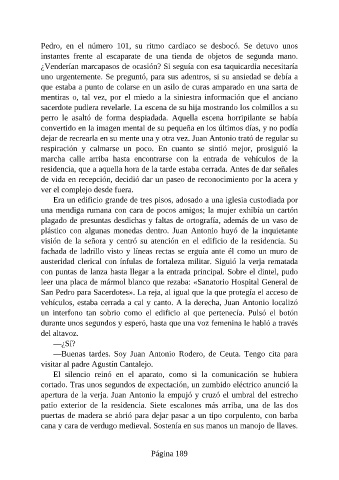Page 189 - La iglesia
P. 189
Pedro, en el número 101, su ritmo cardiaco se desbocó. Se detuvo unos
instantes frente al escaparate de una tienda de objetos de segunda mano.
¿Venderían marcapasos de ocasión? Si seguía con esa taquicardia necesitaría
uno urgentemente. Se preguntó, para sus adentros, si su ansiedad se debía a
que estaba a punto de colarse en un asilo de curas amparado en una sarta de
mentiras o, tal vez, por el miedo a la siniestra información que el anciano
sacerdote pudiera revelarle. La escena de su hija mostrando los colmillos a su
perro le asaltó de forma despiadada. Aquella escena horripilante se había
convertido en la imagen mental de su pequeña en los últimos días, y no podía
dejar de recrearla en su mente una y otra vez. Juan Antonio trató de regular su
respiración y calmarse un poco. En cuanto se sintió mejor, prosiguió la
marcha calle arriba hasta encontrarse con la entrada de vehículos de la
residencia, que a aquella hora de la tarde estaba cerrada. Antes de dar señales
de vida en recepción, decidió dar un paseo de reconocimiento por la acera y
ver el complejo desde fuera.
Era un edificio grande de tres pisos, adosado a una iglesia custodiada por
una mendiga rumana con cara de pocos amigos; la mujer exhibía un cartón
plagado de presuntas desdichas y faltas de ortografía, además de un vaso de
plástico con algunas monedas dentro. Juan Antonio huyó de la inquietante
visión de la señora y centró su atención en el edificio de la residencia. Su
fachada de ladrillo visto y líneas rectas se erguía ante él como un muro de
austeridad clerical con ínfulas de fortaleza militar. Siguió la verja rematada
con puntas de lanza hasta llegar a la entrada principal. Sobre el dintel, pudo
leer una placa de mármol blanco que rezaba: «Sanatorio Hospital General de
San Pedro para Sacerdotes». La reja, al igual que la que protegía el acceso de
vehículos, estaba cerrada a cal y canto. A la derecha, Juan Antonio localizó
un interfono tan sobrio como el edificio al que pertenecía. Pulsó el botón
durante unos segundos y esperó, hasta que una voz femenina le habló a través
del altavoz.
—¿Sí?
—Buenas tardes. Soy Juan Antonio Rodero, de Ceuta. Tengo cita para
visitar al padre Agustín Cantalejo.
El silencio reinó en el aparato, como si la comunicación se hubiera
cortado. Tras unos segundos de expectación, un zumbido eléctrico anunció la
apertura de la verja. Juan Antonio la empujó y cruzó el umbral del estrecho
patio exterior de la residencia. Siete escalones más arriba, una de las dos
puertas de madera se abrió para dejar pasar a un tipo corpulento, con barba
cana y cara de verdugo medieval. Sostenía en sus manos un manojo de llaves.
Página 189