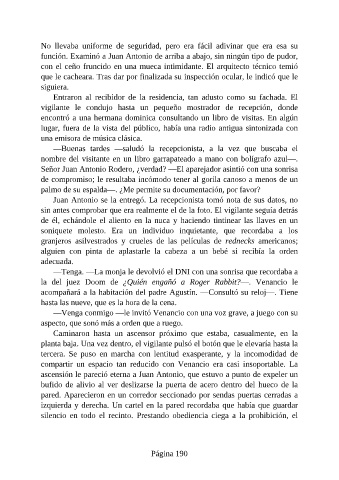Page 190 - La iglesia
P. 190
No llevaba uniforme de seguridad, pero era fácil adivinar que era esa su
función. Examinó a Juan Antonio de arriba a abajo, sin ningún tipo de pudor,
con el ceño fruncido en una mueca intimidante. El arquitecto técnico temió
que le cacheara. Tras dar por finalizada su inspección ocular, le indicó que le
siguiera.
Entraron al recibidor de la residencia, tan adusto como su fachada. El
vigilante le condujo hasta un pequeño mostrador de recepción, donde
encontró a una hermana dominica consultando un libro de visitas. En algún
lugar, fuera de la vista del público, había una radio antigua sintonizada con
una emisora de música clásica.
—Buenas tardes —saludó la recepcionista, a la vez que buscaba el
nombre del visitante en un libro garrapateado a mano con bolígrafo azul—.
Señor Juan Antonio Rodero, ¿verdad? —El aparejador asintió con una sonrisa
de compromiso; le resultaba incómodo tener al gorila canoso a menos de un
palmo de su espalda—. ¿Me permite su documentación, por favor?
Juan Antonio se la entregó. La recepcionista tomó nota de sus datos, no
sin antes comprobar que era realmente el de la foto. El vigilante seguía detrás
de él, echándole el aliento en la nuca y haciendo tintinear las llaves en un
soniquete molesto. Era un individuo inquietante, que recordaba a los
granjeros asilvestrados y crueles de las películas de rednecks americanos;
alguien con pinta de aplastarle la cabeza a un bebé si recibía la orden
adecuada.
—Tenga. —La monja le devolvió el DNI con una sonrisa que recordaba a
la del juez Doom de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?—. Venancio le
acompañará a la habitación del padre Agustín. —Consultó su reloj—. Tiene
hasta las nueve, que es la hora de la cena.
—Venga conmigo —le invitó Venancio con una voz grave, a juego con su
aspecto, que sonó más a orden que a ruego.
Caminaron hasta un ascensor próximo que estaba, casualmente, en la
planta baja. Una vez dentro, el vigilante pulsó el botón que le elevaría hasta la
tercera. Se puso en marcha con lentitud exasperante, y la incomodidad de
compartir un espacio tan reducido con Venancio era casi insoportable. La
ascensión le pareció eterna a Juan Antonio, que estuvo a punto de expeler un
bufido de alivio al ver deslizarse la puerta de acero dentro del hueco de la
pared. Aparecieron en un corredor seccionado por sendas puertas cerradas a
izquierda y derecha. Un cartel en la pared recordaba que había que guardar
silencio en todo el recinto. Prestando obediencia ciega a la prohibición, el
Página 190