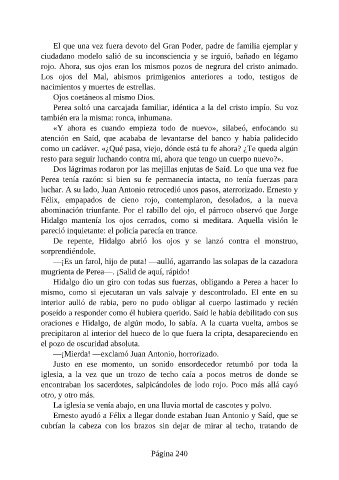Page 240 - La iglesia
P. 240
El que una vez fuera devoto del Gran Poder, padre de familia ejemplar y
ciudadano modelo salió de su inconsciencia y se irguió, bañado en légamo
rojo. Ahora, sus ojos eran los mismos pozos de negrura del cristo animado.
Los ojos del Mal, abismos primigenios anteriores a todo, testigos de
nacimientos y muertes de estrellas.
Ojos coetáneos al mismo Dios.
Perea soltó una carcajada familiar, idéntica a la del cristo impío. Su voz
también era la misma: ronca, inhumana.
«Y ahora es cuando empieza todo de nuevo», silabeó, enfocando su
atención en Saíd, que acababa de levantarse del banco y había palidecido
como un cadáver. «¿Qué pasa, viejo, dónde está tu fe ahora? ¿Te queda algún
resto para seguir luchando contra mí, ahora que tengo un cuerpo nuevo?».
Dos lágrimas rodaron por las mejillas enjutas de Saíd. Lo que una vez fue
Perea tenía razón: si bien su fe permanecía intacta, no tenía fuerzas para
luchar. A su lado, Juan Antonio retrocedió unos pasos, aterrorizado. Ernesto y
Félix, empapados de cieno rojo, contemplaron, desolados, a la nueva
abominación triunfante. Por el rabillo del ojo, el párroco observó que Jorge
Hidalgo mantenía los ojos cerrados, como si meditara. Aquella visión le
pareció inquietante: el policía parecía en trance.
De repente, Hidalgo abrió los ojos y se lanzó contra el monstruo,
sorprendiéndole.
—¡Es un farol, hijo de puta! —aulló, agarrando las solapas de la cazadora
mugrienta de Perea—. ¡Salid de aquí, rápido!
Hidalgo dio un giro con todas sus fuerzas, obligando a Perea a hacer lo
mismo, como si ejecutaran un vals salvaje y descontrolado. El ente en su
interior aulló de rabia, pero no pudo obligar al cuerpo lastimado y recién
poseído a responder como él hubiera querido. Saíd le había debilitado con sus
oraciones e Hidalgo, de algún modo, lo sabía. A la cuarta vuelta, ambos se
precipitaron al interior del hueco de lo que fuera la cripta, desapareciendo en
el pozo de oscuridad absoluta.
—¡Mierda! —exclamó Juan Antonio, horrorizado.
Justo en ese momento, un sonido ensordecedor retumbó por toda la
iglesia, a la vez que un trozo de techo caía a pocos metros de donde se
encontraban los sacerdotes, salpicándoles de lodo rojo. Poco más allá cayó
otro, y otro más.
La iglesia se venía abajo, en una lluvia mortal de cascotes y polvo.
Ernesto ayudó a Félix a llegar donde estaban Juan Antonio y Saíd, que se
cubrían la cabeza con los brazos sin dejar de mirar al techo, tratando de
Página 240