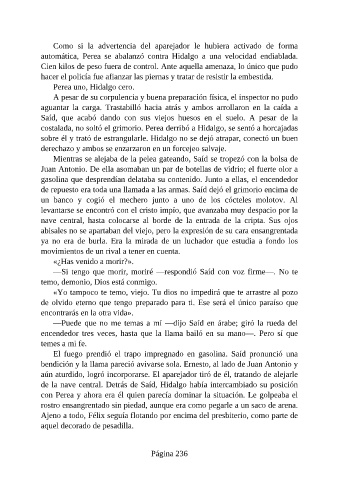Page 236 - La iglesia
P. 236
Como si la advertencia del aparejador le hubiera activado de forma
automática, Perea se abalanzó contra Hidalgo a una velocidad endiablada.
Cien kilos de peso fuera de control. Ante aquella amenaza, lo único que pudo
hacer el policía fue afianzar las piernas y tratar de resistir la embestida.
Perea uno, Hidalgo cero.
A pesar de su corpulencia y buena preparación física, el inspector no pudo
aguantar la carga. Trastabilló hacia atrás y ambos arrollaron en la caída a
Saíd, que acabó dando con sus viejos huesos en el suelo. A pesar de la
costalada, no soltó el grimorio. Perea derribó a Hidalgo, se sentó a horcajadas
sobre él y trató de estrangularle. Hidalgo no se dejó atrapar, conectó un buen
derechazo y ambos se enzarzaron en un forcejeo salvaje.
Mientras se alejaba de la pelea gateando, Saíd se tropezó con la bolsa de
Juan Antonio. De ella asomaban un par de botellas de vidrio; el fuerte olor a
gasolina que desprendían delataba su contenido. Junto a ellas, el encendedor
de repuesto era toda una llamada a las armas. Saíd dejó el grimorio encima de
un banco y cogió el mechero junto a uno de los cócteles molotov. Al
levantarse se encontró con el cristo impío, que avanzaba muy despacio por la
nave central, hasta colocarse al borde de la entrada de la cripta. Sus ojos
abisales no se apartaban del viejo, pero la expresión de su cara ensangrentada
ya no era de burla. Era la mirada de un luchador que estudia a fondo los
movimientos de un rival a tener en cuenta.
«¿Has venido a morir?».
—Si tengo que morir, moriré —respondió Saíd con voz firme—. No te
temo, demonio, Dios está conmigo.
«Yo tampoco te temo, viejo. Tu dios no impedirá que te arrastre al pozo
de olvido eterno que tengo preparado para ti. Ese será el único paraíso que
encontrarás en la otra vida».
—Puede que no me temas a mí —dijo Saíd en árabe; giró la rueda del
encendedor tres veces, hasta que la llama bailó en su mano—. Pero sí que
temes a mi fe.
El fuego prendió el trapo impregnado en gasolina. Saíd pronunció una
bendición y la llama pareció avivarse sola. Ernesto, al lado de Juan Antonio y
aún aturdido, logró incorporarse. El aparejador tiró de él, tratando de alejarle
de la nave central. Detrás de Saíd, Hidalgo había intercambiado su posición
con Perea y ahora era él quien parecía dominar la situación. Le golpeaba el
rostro ensangrentado sin piedad, aunque era como pegarle a un saco de arena.
Ajeno a todo, Félix seguía flotando por encima del presbiterio, como parte de
aquel decorado de pesadilla.
Página 236