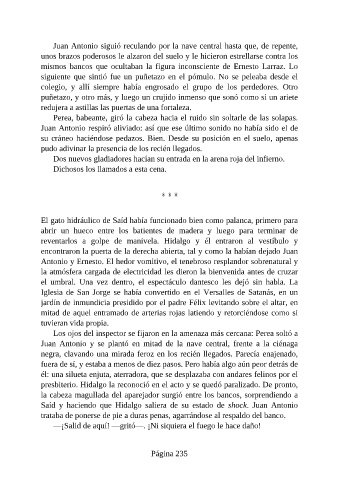Page 235 - La iglesia
P. 235
Juan Antonio siguió reculando por la nave central hasta que, de repente,
unos brazos poderosos le alzaron del suelo y le hicieron estrellarse contra los
mismos bancos que ocultaban la figura inconsciente de Ernesto Larraz. Lo
siguiente que sintió fue un puñetazo en el pómulo. No se peleaba desde el
colegio, y allí siempre había engrosado el grupo de los perdedores. Otro
puñetazo, y otro más, y luego un crujido inmenso que sonó como si un ariete
redujera a astillas las puertas de una fortaleza.
Perea, babeante, giró la cabeza hacia el ruido sin soltarle de las solapas.
Juan Antonio respiró aliviado: así que ese último sonido no había sido el de
su cráneo haciéndose pedazos. Bien. Desde su posición en el suelo, apenas
pudo adivinar la presencia de los recién llegados.
Dos nuevos gladiadores hacían su entrada en la arena roja del infierno.
Dichosos los llamados a esta cena.
El gato hidráulico de Saíd había funcionado bien como palanca, primero para
abrir un hueco entre los batientes de madera y luego para terminar de
reventarlos a golpe de manivela. Hidalgo y él entraron al vestíbulo y
encontraron la puerta de la derecha abierta, tal y como la habían dejado Juan
Antonio y Ernesto. El hedor vomitivo, el tenebroso resplandor sobrenatural y
la atmósfera cargada de electricidad les dieron la bienvenida antes de cruzar
el umbral. Una vez dentro, el espectáculo dantesco les dejó sin habla. La
Iglesia de San Jorge se había convertido en el Versalles de Satanás, en un
jardín de inmundicia presidido por el padre Félix levitando sobre el altar, en
mitad de aquel entramado de arterias rojas latiendo y retorciéndose como si
tuvieran vida propia.
Los ojos del inspector se fijaron en la amenaza más cercana: Perea soltó a
Juan Antonio y se plantó en mitad de la nave central, frente a la ciénaga
negra, clavando una mirada feroz en los recién llegados. Parecía enajenado,
fuera de sí, y estaba a menos de diez pasos. Pero había algo aún peor detrás de
él: una silueta enjuta, aterradora, que se desplazaba con andares felinos por el
presbiterio. Hidalgo la reconoció en el acto y se quedó paralizado. De pronto,
la cabeza magullada del aparejador surgió entre los bancos, sorprendiendo a
Saíd y haciendo que Hidalgo saliera de su estado de shock. Juan Antonio
trataba de ponerse de pie a duras penas, agarrándose al respaldo del banco.
—¡Salid de aquí! —gritó—. ¡Ni siquiera el fuego le hace daño!
Página 235