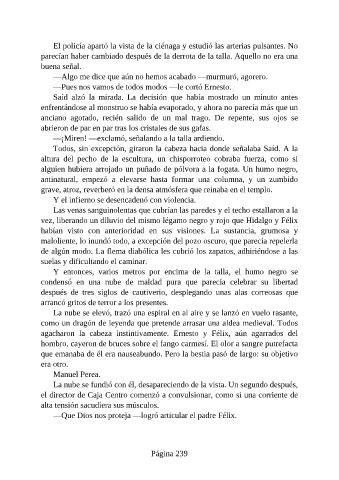Page 239 - La iglesia
P. 239
El policía apartó la vista de la ciénaga y estudió las arterias pulsantes. No
parecían haber cambiado después de la derrota de la talla. Aquello no era una
buena señal.
—Algo me dice que aún no hemos acabado —murmuró, agorero.
—Pues nos vamos de todos modos —le cortó Ernesto.
Saíd alzó la mirada. La decisión que había mostrado un minuto antes
enfrentándose al monstruo se había evaporado, y ahora no parecía más que un
anciano agotado, recién salido de un mal trago. De repente, sus ojos se
abrieron de par en par tras los cristales de sus gafas.
—¡Miren! —exclamó, señalando a la talla ardiendo.
Todos, sin excepción, giraron la cabeza hacia donde señalaba Saíd. A la
altura del pecho de la escultura, un chisporroteo cobraba fuerza, como si
alguien hubiera arrojado un puñado de pólvora a la fogata. Un humo negro,
antinatural, empezó a elevarse hasta formar una columna, y un zumbido
grave, atroz, reverberó en la densa atmósfera que reinaba en el templo.
Y el infierno se desencadenó con violencia.
Las venas sanguinolentas que cubrían las paredes y el techo estallaron a la
vez, liberando un diluvio del mismo légamo negro y rojo que Hidalgo y Félix
habían visto con anterioridad en sus visiones. La sustancia, grumosa y
maloliente, lo inundó todo, a excepción del pozo oscuro, que parecía repelerla
de algún modo. La flema diabólica les cubrió los zapatos, adhiriéndose a las
suelas y dificultando el caminar.
Y entonces, varios metros por encima de la talla, el humo negro se
condensó en una nube de maldad pura que parecía celebrar su libertad
después de tres siglos de cautiverio, desplegando unas alas correosas que
arrancó gritos de terror a los presentes.
La nube se elevó, trazó una espiral en al aire y se lanzó en vuelo rasante,
como un dragón de leyenda que pretende arrasar una aldea medieval. Todos
agacharon la cabeza instintivamente. Ernesto y Félix, aún agarrados del
hombro, cayeron de bruces sobre el fango carmesí. El olor a sangre putrefacta
que emanaba de él era nauseabundo. Pero la bestia pasó de largo: su objetivo
era otro.
Manuel Perea.
La nube se fundió con él, desapareciendo de la vista. Un segundo después,
el director de Caja Centro comenzó a convulsionar, como si una corriente de
alta tensión sacudiera sus músculos.
—Que Dios nos proteja —logró articular el padre Félix.
Página 239