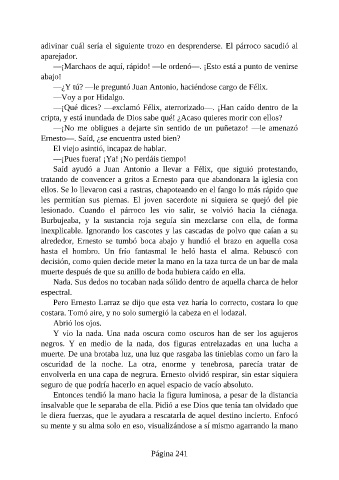Page 241 - La iglesia
P. 241
adivinar cuál sería el siguiente trozo en desprenderse. El párroco sacudió al
aparejador.
—¡Marchaos de aquí, rápido! —le ordenó—. ¡Esto está a punto de venirse
abajo!
—¿Y tú? —le preguntó Juan Antonio, haciéndose cargo de Félix.
—Voy a por Hidalgo.
—¡Qué dices? —exclamó Félix, aterrorizado—. ¡Han caído dentro de la
cripta, y está inundada de Dios sabe qué! ¿Acaso quieres morir con ellos?
—¡No me obligues a dejarte sin sentido de un puñetazo! —le amenazó
Ernesto—. Saíd, ¿se encuentra usted bien?
El viejo asintió, incapaz de hablar.
—¡Pues fuera! ¡Ya! ¡No perdáis tiempo!
Saíd ayudó a Juan Antonio a llevar a Félix, que siguió protestando,
tratando de convencer a gritos a Ernesto para que abandonara la iglesia con
ellos. Se lo llevaron casi a rastras, chapoteando en el fango lo más rápido que
les permitían sus piernas. El joven sacerdote ni siquiera se quejó del pie
lesionado. Cuando el párroco les vio salir, se volvió hacia la ciénaga.
Burbujeaba, y la sustancia roja seguía sin mezclarse con ella, de forma
inexplicable. Ignorando los cascotes y las cascadas de polvo que caían a su
alrededor, Ernesto se tumbó boca abajo y hundió el brazo en aquella cosa
hasta el hombro. Un frío fantasmal le heló hasta el alma. Rebuscó con
decisión, como quien decide meter la mano en la taza turca de un bar de mala
muerte después de que su anillo de boda hubiera caído en ella.
Nada. Sus dedos no tocaban nada sólido dentro de aquella charca de helor
espectral.
Pero Ernesto Larraz se dijo que esta vez haría lo correcto, costara lo que
costara. Tomó aire, y no solo sumergió la cabeza en el lodazal.
Abrió los ojos.
Y vio la nada. Una nada oscura como oscuros han de ser los agujeros
negros. Y en medio de la nada, dos figuras entrelazadas en una lucha a
muerte. De una brotaba luz, una luz que rasgaba las tinieblas como un faro la
oscuridad de la noche. La otra, enorme y tenebrosa, parecía tratar de
envolverla en una capa de negrura. Ernesto olvidó respirar, sin estar siquiera
seguro de que podría hacerlo en aquel espacio de vacío absoluto.
Entonces tendió la mano hacia la figura luminosa, a pesar de la distancia
insalvable que le separaba de ella. Pidió a ese Dios que tenía tan olvidado que
le diera fuerzas, que le ayudara a rescatarla de aquel destino incierto. Enfocó
su mente y su alma solo en eso, visualizándose a sí mismo agarrando la mano
Página 241