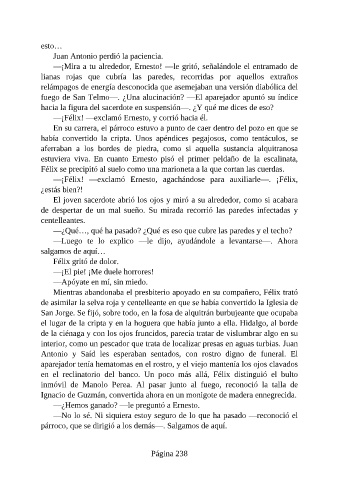Page 238 - La iglesia
P. 238
esto…
Juan Antonio perdió la paciencia.
—¡Mira a tu alrededor, Ernesto! —le gritó, señalándole el entramado de
lianas rojas que cubría las paredes, recorridas por aquellos extraños
relámpagos de energía desconocida que asemejaban una versión diabólica del
fuego de San Telmo—. ¿Una alucinación? —El aparejador apuntó su índice
hacia la figura del sacerdote en suspensión—. ¿Y qué me dices de eso?
—¡Félix! —exclamó Ernesto, y corrió hacia él.
En su carrera, el párroco estuvo a punto de caer dentro del pozo en que se
había convertido la cripta. Unos apéndices pegajosos, como tentáculos, se
aferraban a los bordes de piedra, como si aquella sustancia alquitranosa
estuviera viva. En cuanto Ernesto pisó el primer peldaño de la escalinata,
Félix se precipitó al suelo como una marioneta a la que cortan las cuerdas.
—¡Félix! —exclamó Ernesto, agachándose para auxiliarle—. ¡Félix,
¿estás bien?!
El joven sacerdote abrió los ojos y miró a su alrededor, como si acabara
de despertar de un mal sueño. Su mirada recorrió las paredes infectadas y
centelleantes.
—¿Qué…, qué ha pasado? ¿Qué es eso que cubre las paredes y el techo?
—Luego te lo explico —le dijo, ayudándole a levantarse—. Ahora
salgamos de aquí…
Félix gritó de dolor.
—¡El pie! ¡Me duele horrores!
—Apóyate en mí, sin miedo.
Mientras abandonaba el presbiterio apoyado en su compañero, Félix trató
de asimilar la selva roja y centelleante en que se había convertido la Iglesia de
San Jorge. Se fijó, sobre todo, en la fosa de alquitrán burbujeante que ocupaba
el lugar de la cripta y en la hoguera que había junto a ella. Hidalgo, al borde
de la ciénaga y con los ojos fruncidos, parecía tratar de vislumbrar algo en su
interior, como un pescador que trata de localizar presas en aguas turbias. Juan
Antonio y Saíd les esperaban sentados, con rostro digno de funeral. El
aparejador tenía hematomas en el rostro, y el viejo mantenía los ojos clavados
en el reclinatorio del banco. Un poco más allá, Félix distinguió el bulto
inmóvil de Manolo Perea. Al pasar junto al fuego, reconoció la talla de
Ignacio de Guzmán, convertida ahora en un monigote de madera ennegrecida.
—¿Hemos ganado? —le preguntó a Ernesto.
—No lo sé. Ni siquiera estoy seguro de lo que ha pasado —reconoció el
párroco, que se dirigió a los demás—. Salgamos de aquí.
Página 238