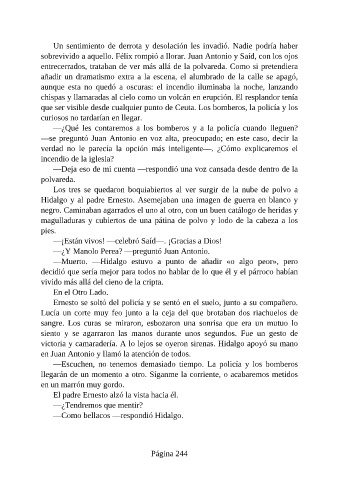Page 244 - La iglesia
P. 244
Un sentimiento de derrota y desolación les invadió. Nadie podría haber
sobrevivido a aquello. Félix rompió a llorar. Juan Antonio y Saíd, con los ojos
entrecerrados, trataban de ver más allá de la polvareda. Como si pretendiera
añadir un dramatismo extra a la escena, el alumbrado de la calle se apagó,
aunque esta no quedó a oscuras: el incendio iluminaba la noche, lanzando
chispas y llamaradas al cielo como un volcán en erupción. El resplandor tenía
que ser visible desde cualquier punto de Ceuta. Los bomberos, la policía y los
curiosos no tardarían en llegar.
—¿Qué les contaremos a los bomberos y a la policía cuando lleguen?
—se preguntó Juan Antonio en voz alta, preocupado; en este caso, decir la
verdad no le parecía la opción más inteligente—. ¿Cómo explicaremos el
incendio de la iglesia?
—Deja eso de mi cuenta —respondió una voz cansada desde dentro de la
polvareda.
Los tres se quedaron boquiabiertos al ver surgir de la nube de polvo a
Hidalgo y al padre Ernesto. Asemejaban una imagen de guerra en blanco y
negro. Caminaban agarrados el uno al otro, con un buen catálogo de heridas y
magulladuras y cubiertos de una pátina de polvo y lodo de la cabeza a los
pies.
—¡Están vivos! —celebró Saíd—. ¡Gracias a Dios!
—¿Y Manolo Perea? —preguntó Juan Antonio.
—Muerto. —Hidalgo estuvo a punto de añadir «o algo peor», pero
decidió que sería mejor para todos no hablar de lo que él y el párroco habían
vivido más allá del cieno de la cripta.
En el Otro Lado.
Ernesto se soltó del policía y se sentó en el suelo, junto a su compañero.
Lucía un corte muy feo junto a la ceja del que brotaban dos riachuelos de
sangre. Los curas se miraron, esbozaron una sonrisa que era un mutuo lo
siento y se agarraron las manos durante unos segundos. Fue un gesto de
victoria y camaradería. A lo lejos se oyeron sirenas. Hidalgo apoyó su mano
en Juan Antonio y llamó la atención de todos.
—Escuchen, no tenemos demasiado tiempo. La policía y los bomberos
llegarán de un momento a otro. Síganme la corriente, o acabaremos metidos
en un marrón muy gordo.
El padre Ernesto alzó la vista hacia él.
—¿Tendremos que mentir?
—Como bellacos —respondió Hidalgo.
Página 244