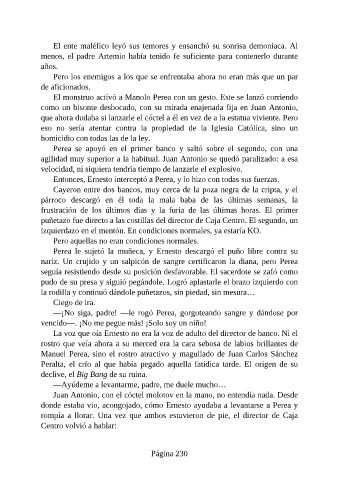Page 230 - La iglesia
P. 230
El ente maléfico leyó sus temores y ensanchó su sonrisa demoniaca. Al
menos, el padre Artemio había tenido fe suficiente para contenerlo durante
años.
Pero los enemigos a los que se enfrentaba ahora no eran más que un par
de aficionados.
El monstruo activó a Manolo Perea con un gesto. Este se lanzó corriendo
como un bisonte desbocado, con su mirada enajenada fija en Juan Antonio,
que ahora dudaba si lanzarle el cóctel a él en vez de a la estatua viviente. Pero
eso no sería atentar contra la propiedad de la Iglesia Católica, sino un
homicidio con todas las de la ley.
Perea se apoyó en el primer banco y saltó sobre el segundo, con una
agilidad muy superior a la habitual. Juan Antonio se quedó paralizado: a esa
velocidad, ni siquiera tendría tiempo de lanzarle el explosivo.
Entonces, Ernesto interceptó a Perea, y lo hizo con todas sus fuerzas.
Cayeron entre dos bancos, muy cerca de la poza negra de la cripta, y el
párroco descargó en él toda la mala baba de las últimas semanas, la
frustración de los últimos días y la furia de las últimas horas. El primer
puñetazo fue directo a las costillas del director de Caja Centro. El segundo, un
izquierdazo en el mentón. En condiciones normales, ya estaría KO.
Pero aquellas no eran condiciones normales.
Perea le sujetó la muñeca, y Ernesto descargó el puño libre contra su
nariz. Un crujido y un salpicón de sangre certificaron la diana, pero Perea
seguía resistiendo desde su posición desfavorable. El sacerdote se zafó como
pudo de su presa y siguió pegándole. Logró aplastarle el brazo izquierdo con
la rodilla y continuó dándole puñetazos, sin piedad, sin mesura…
Ciego de ira.
—¡No siga, padre! —le rogó Perea, gorgoteando sangre y dándose por
vencido—. ¡No me pegue más! ¡Solo soy un niño!
La voz que oía Ernesto no era la voz de adulto del director de banco. Ni el
rostro que veía ahora a su merced era la cara sebosa de labios brillantes de
Manuel Perea, sino el rostro atractivo y magullado de Juan Carlos Sánchez
Peralta, el crío al que había pegado aquella fatídica tarde. El origen de su
declive, el Big Bang de su ruina.
—Ayúdeme a levantarme, padre, me duele mucho…
Juan Antonio, con el cóctel molotov en la mano, no entendía nada. Desde
donde estaba vio, acongojado, cómo Ernesto ayudaba a levantarse a Perea y
rompía a llorar. Una vez que ambos estuvieron de pie, el director de Caja
Centro volvió a hablar:
Página 230