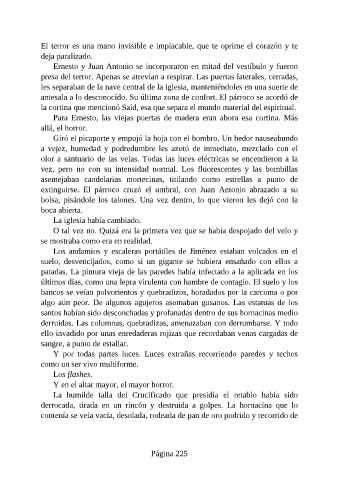Page 225 - La iglesia
P. 225
El terror es una mano invisible e implacable, que te oprime el corazón y te
deja paralizado.
Ernesto y Juan Antonio se incorporaron en mitad del vestíbulo y fueron
presa del terror. Apenas se atrevían a respirar. Las puertas laterales, cerradas,
les separaban de la nave central de la iglesia, manteniéndoles en una suerte de
antesala a lo desconocido. Su última zona de confort. El párroco se acordó de
la cortina que mencionó Saíd, esa que separa el mundo material del espiritual.
Para Ernesto, las viejas puertas de madera eran ahora esa cortina. Más
allá, el horror.
Giró el picaporte y empujó la hoja con el hombro. Un hedor nauseabundo
a vejez, humedad y podredumbre les azotó de inmediato, mezclado con el
olor a santuario de las velas. Todas las luces eléctricas se encendieron a la
vez, pero no con su intensidad normal. Los fluorescentes y las bombillas
asemejaban candelarias mortecinas, titilando como estrellas a punto de
extinguirse. El párroco cruzó el umbral, con Juan Antonio abrazado a su
bolsa, pisándole los talones. Una vez dentro, lo que vieron les dejó con la
boca abierta.
La iglesia había cambiado.
O tal vez no. Quizá era la primera vez que se había despojado del velo y
se mostraba como era en realidad.
Los andamios y escaleras portátiles de Jiménez estaban volcados en el
suelo, desvencijados, como si un gigante se hubiera ensañado con ellos a
patadas. La pintura vieja de las paredes había infectado a la aplicada en los
últimos días, como una lepra virulenta con hambre de contagio. El suelo y los
bancos se veían polvorientos y quebradizos, horadados por la carcoma o por
algo aún peor. De algunos agujeros asomaban gusanos. Las estatuas de los
santos habían sido desconchadas y profanadas dentro de sus hornacinas medio
derruidas. Las columnas, quebradizas, amenazaban con derrumbarse. Y todo
ello invadido por unas enredaderas rojizas que recordaban venas cargadas de
sangre, a punto de estallar.
Y por todas partes luces. Luces extrañas recorriendo paredes y techos
como un ser vivo multiforme.
Los flashes.
Y en el altar mayor, el mayor horror.
La humilde talla del Crucificado que presidía el retablo había sido
derrocada, tirada en un rincón y destruida a golpes. La hornacina que lo
contenía se veía vacía, desolada, rodeada de pan de oro podrido y recorrido de
Página 225