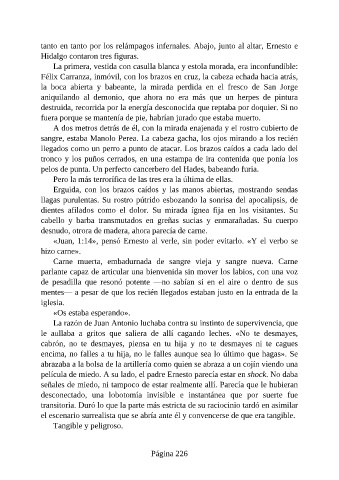Page 226 - La iglesia
P. 226
tanto en tanto por los relámpagos infernales. Abajo, junto al altar, Ernesto e
Hidalgo contaron tres figuras.
La primera, vestida con casulla blanca y estola morada, era inconfundible:
Félix Carranza, inmóvil, con los brazos en cruz, la cabeza echada hacia atrás,
la boca abierta y babeante, la mirada perdida en el fresco de San Jorge
aniquilando al demonio, que ahora no era más que un herpes de pintura
destruida, recorrida por la energía desconocida que reptaba por doquier. Si no
fuera porque se mantenía de pie, habrían jurado que estaba muerto.
A dos metros detrás de él, con la mirada enajenada y el rostro cubierto de
sangre, estaba Manolo Perea. La cabeza gacha, los ojos mirando a los recién
llegados como un perro a punto de atacar. Los brazos caídos a cada lado del
tronco y los puños cerrados, en una estampa de ira contenida que ponía los
pelos de punta. Un perfecto cancerbero del Hades, babeando furia.
Pero la más terrorífica de las tres era la última de ellas.
Erguida, con los brazos caídos y las manos abiertas, mostrando sendas
llagas purulentas. Su rostro pútrido esbozando la sonrisa del apocalipsis, de
dientes afilados como el dolor. Su mirada ígnea fija en los visitantes. Su
cabello y barba transmutados en greñas sucias y enmarañadas. Su cuerpo
desnudo, otrora de madera, ahora parecía de carne.
«Juan, 1:14», pensó Ernesto al verle, sin poder evitarlo. «Y el verbo se
hizo carne».
Carne muerta, embadurnada de sangre vieja y sangre nueva. Carne
parlante capaz de articular una bienvenida sin mover los labios, con una voz
de pesadilla que resonó potente —no sabían si en el aire o dentro de sus
mentes— a pesar de que los recién llegados estaban justo en la entrada de la
iglesia.
«Os estaba esperando».
La razón de Juan Antonio luchaba contra su instinto de supervivencia, que
le aullaba a gritos que saliera de allí cagando leches. «No te desmayes,
cabrón, no te desmayes, piensa en tu hija y no te desmayes ni te cagues
encima, no falles a tu hija, no le falles aunque sea lo último que hagas». Se
abrazaba a la bolsa de la artillería como quien se abraza a un cojín viendo una
película de miedo. A su lado, el padre Ernesto parecía estar en shock. No daba
señales de miedo, ni tampoco de estar realmente allí. Parecía que le hubieran
desconectado, una lobotomía invisible e instantánea que por suerte fue
transitoria. Duró lo que la parte más estricta de su raciocinio tardó en asimilar
el escenario surrealista que se abría ante él y convencerse de que era tangible.
Tangible y peligroso.
Página 226