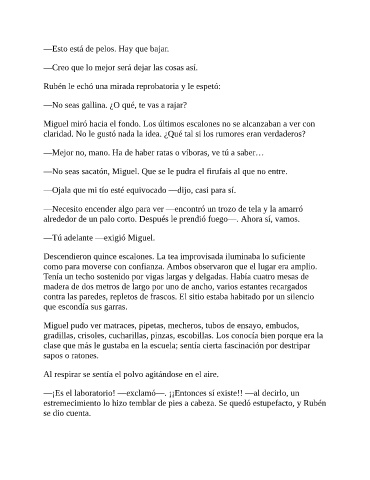Page 84 - Un poco de dolor no daña a nadie
P. 84
—Esto está de pelos. Hay que bajar.
—Creo que lo mejor será dejar las cosas así.
Rubén le echó una mirada reprobatoria y le espetó:
—No seas gallina. ¿O qué, te vas a rajar?
Miguel miró hacia el fondo. Los últimos escalones no se alcanzaban a ver con
claridad. No le gustó nada la idea. ¿Qué tal si los rumores eran verdaderos?
—Mejor no, mano. Ha de haber ratas o víboras, ve tú a saber…
—No seas sacatón, Miguel. Que se le pudra el firufais al que no entre.
—Ojala que mi tío esté equivocado —dijo, casi para sí.
—Necesito encender algo para ver —encontró un trozo de tela y la amarró
alrededor de un palo corto. Después le prendió fuego—. Ahora sí, vamos.
—Tú adelante —exigió Miguel.
Descendieron quince escalones. La tea improvisada iluminaba lo suficiente
como para moverse con confianza. Ambos observaron que el lugar era amplio.
Tenía un techo sostenido por vigas largas y delgadas. Había cuatro mesas de
madera de dos metros de largo por uno de ancho, varios estantes recargados
contra las paredes, repletos de frascos. El sitio estaba habitado por un silencio
que escondía sus garras.
Miguel pudo ver matraces, pipetas, mecheros, tubos de ensayo, embudos,
gradillas, crisoles, cucharillas, pinzas, escobillas. Los conocía bien porque era la
clase que más le gustaba en la escuela; sentía cierta fascinación por destripar
sapos o ratones.
Al respirar se sentía el polvo agitándose en el aire.
—¡Es el laboratorio! —exclamó—. ¡¡Entonces sí existe!! —al decirlo, un
estremecimiento lo hizo temblar de pies a cabeza. Se quedó estupefacto, y Rubén
se dio cuenta.