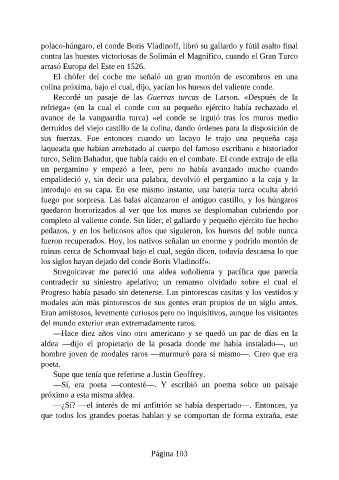Page 103 - Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural
P. 103
polaco-húngaro, el conde Boris Vladinoff, libró su gallardo y fútil asalto final
contra las huestes victoriosas de Solimán el Magnífico, cuando el Gran Turco
arrasó Europa del Este en 1526.
El chófer del coche me señaló un gran montón de escombros en una
colina próxima, bajo el cual, dijo, yacían los huesos del valiente conde.
Recordé un pasaje de las Guerras turcas de Larson. «Después de la
refriega» (en la cual el conde con su pequeño ejército había rechazado el
avance de la vanguardia turca) «el conde se irguió tras los muros medio
derruidos del viejo castillo de la colina, dando órdenes para la disposición de
sus fuerzas. Fue entonces cuando un lacayo le trajo una pequeña caja
laqueada que habían arrebatado al cuerpo del famoso escribano e historiador
turco, Selim Bahadur, que había caído en el combate. El conde extrajo de ella
un pergamino y empezó a leer, pero no había avanzado mucho cuando
empalideció y, sin decir una palabra, devolvió el pergamino a la caja y la
introdujo en su capa. En ese mismo instante, una batería turca oculta abrió
fuego por sorpresa. Las balas alcanzaron el antiguo castillo, y los húngaros
quedaron horrorizados al ver que los muros se desplomaban cubriendo por
completo al valiente conde. Sin líder, el gallardo y pequeño ejército fue hecho
pedazos, y en los belicosos años que siguieron, los huesos del noble nunca
fueron recuperados. Hoy, los nativos señalan un enorme y podrido montón de
ruinas cerca de Schomvaal bajo el cual, según dicen, todavía descansa lo que
los siglos hayan dejado del conde Boris Vladinoff».
Stregoicavar me pareció una aldea soñolienta y pacífica que parecía
contradecir su siniestro apelativo; un remanso olvidado sobre el cual el
Progreso había pasado sin detenerse. Las pintorescas casitas y los vestidos y
modales aún más pintorescos de sus gentes eran propios de un siglo antes.
Eran amistosos, levemente curiosos pero no inquisitivos, aunque los visitantes
del mundo exterior eran extremadamente raros.
—Hace diez años vino otro americano y se quedó un par de días en la
aldea —dijo el propietario de la posada donde me había instalado—, un
hombre joven de modales raros —murmuró para sí mismo—. Creo que era
poeta.
Supe que tenía que referirse a Justin Geoffrey.
—Sí, era poeta —contesté—. Y escribió un poema sobre un paisaje
próximo a esta misma aldea.
—¿Sí? —el interés de mi anfitrión se había despertado—. Entonces, ya
que todos los grandes poetas hablan y se comportan de forma extraña, este
Página 103