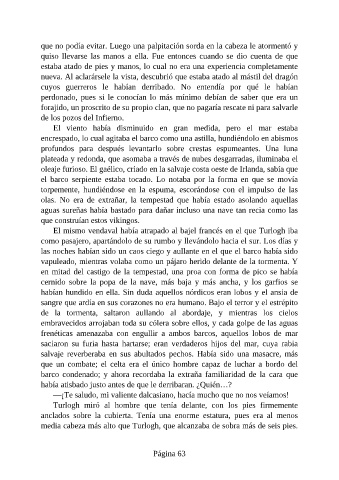Page 63 - Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural
P. 63
que no podía evitar. Luego una palpitación sorda en la cabeza le atormentó y
quiso llevarse las manos a ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de que
estaba atado de pies y manos, lo cual no era una experiencia completamente
nueva. Al aclarársele la vista, descubrió que estaba atado al mástil del dragón
cuyos guerreros le habían derribado. No entendía por qué le habían
perdonado, pues si le conocían lo más mínimo debían de saber que era un
forajido, un proscrito de su propio clan, que no pagaría rescate ni para salvarle
de los pozos del Infierno.
El viento había disminuido en gran medida, pero el mar estaba
encrespado, lo cual agitaba el barco como una astilla, hundiéndolo en abismos
profundos para después levantarlo sobre crestas espumeantes. Una luna
plateada y redonda, que asomaba a través de nubes desgarradas, iluminaba el
oleaje furioso. El gaélico, criado en la salvaje costa oeste de Irlanda, sabía que
el barco serpiente estaba tocado. Lo notaba por la forma en que se movía
torpemente, hundiéndose en la espuma, escorándose con el impulso de las
olas. No era de extrañar, la tempestad que había estado asolando aquellas
aguas sureñas había bastado para dañar incluso una nave tan recia como las
que construían estos vikingos.
El mismo vendaval había atrapado al bajel francés en el que Turlogh iba
como pasajero, apartándolo de su rumbo y llevándolo hacia el sur. Los días y
las noches habían sido un caos ciego y aullante en el que el barco había sido
vapuleado, mientras volaba como un pájaro herido delante de la tormenta. Y
en mitad del castigo de la tempestad, una proa con forma de pico se había
cernido sobre la popa de la nave, más baja y más ancha, y los garfios se
habían hundido en ella. Sin duda aquellos nórdicos eran lobos y el ansia de
sangre que ardía en sus corazones no era humano. Bajo el terror y el estrépito
de la tormenta, saltaron aullando al abordaje, y mientras los cielos
embravecidos arrojaban toda su cólera sobre ellos, y cada golpe de las aguas
frenéticas amenazaba con engullir a ambos barcos, aquellos lobos de mar
saciaron su furia hasta hartarse; eran verdaderos hijos del mar, cuya rabia
salvaje reverberaba en sus abultados pechos. Había sido una masacre, más
que un combate; el celta era el único hombre capaz de luchar a bordo del
barco condenado; y ahora recordaba la extraña familiaridad de la cara que
había atisbado justo antes de que le derribaran. ¿Quién…?
—¡Te saludo, mi valiente dalcasiano, hacía mucho que no nos veíamos!
Turlogh miró al hombre que tenía delante, con los pies firmemente
anclados sobre la cubierta. Tenía una enorme estatura, pues era al menos
media cabeza más alto que Turlogh, que alcanzaba de sobra más de seis pies.
Página 63